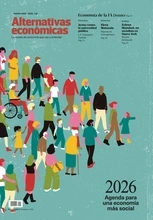Agrocombustibles: Europa se lleva la palma
Corrección: Para circular de un modo más ecológico, la Unión Europea se ha dedicado a importar masivamente aceite de palma.

La tala y quema de terreno para aumentar el cultivo provoca deforestación y problemas de contaminación. FOTO:Getty images
Un orangután encerrado en una gasolinera. Sobreimpreso en la imagen, un eslogan: ¡Ni una gota de aceite de palma en mi depósito! La campaña, lanzada el pasado noviembre por un colectivo de ONG europeas ha logrado su objetivo. A día de hoy, más de 660.000 europeos han firmado la petición y numerosos automovilistas han descubierto que al llenar el depósito de gasolina contribuyen a destruir la selva tropical. En efecto, la Unión Europea es el segundo importador mundial de aceite de palma y la mitad de sus importaciones se incorporan al gasóleo. Esta movilización ha tenido su recompensa: la Comisión Europea decidió mediante un acto delegado* del 13 de marzo pasado que el uso del aceite de palma como agrocombustible se irá eliminando progresivamente de 2023 a 2030.
Se trata del último episodio de una década de debates sobre la política europea de apoyo a los...