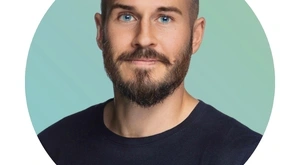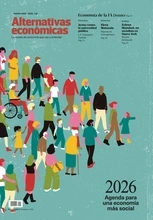¿Qué implica la captura de las emisiones de CO₂?
El sentido último de la transición ecológica dependerá de nuestra capacidad de imaginar otro equilibrio entre energía, territorio y sociedad. Si la captura ayuda a abrir ese horizonte, será útil. Si solo prolonga lo existente, una ilusión tecnológica más en un mundo que ya no puede permitirse demasiadas utopías
La COP30, celebrada en la ciudad brasileña de Belém y considerada una de las conferencias climáticas más significativas de los últimos años, reúne a más de 190 países en un momento marcado por tensiones profundas entre las expectativas de la ciencia, que sugiere importantes avances en materia de captura, y la realidad económica condicionada por dos factores: el riesgo de pérdida de rentabilidad por las medidas a aplicar y la enorme necesidad de recursos públicos y privados para acelerar dichos procesos.
El mensaje oficial insiste en la necesidad urgente de reducir el consumo de combustibles fósiles para frenar el calentamiento global. Sin embargo, los mercados energéticos internacionales muestran una dinámica distinta marcado por la perspectiva que el uso de carbón, petróleo y gas continuará aumentando, quizás a un ritmo más lento, pero sin detenerse. Ese desfase entre los discursos de descarbonización y los hechos materiales condiciona el contexto en que se evalúa la captura de CO₂.
En este escenario conviven, incluso dentro de la propia COP, dos modelos de crecimiento y dos narrativas sobre el futuro energético. Para unos, la captura constituye un puente necesario hacia una descarbonización real, una herramienta que permite mantener ciertas actividades industriales mientras avanzan las renovables, la electrificación y el almacenamiento. Para otros, representa una coartada que facilita aplazar decisiones estructurales, permitiendo a gobiernos y corporaciones conservar activos fósiles sin transformarlos de fondo. Esta ambigüedad política no es menor, porque detrás de cada tonelada capturada y de cada MWh destinado a ese fin expresa un modelo en el que la captura, al fin y al cabo, no es neutra, siendo una decisión industrial y territorial, con impacto en la cohesión social y la gestión de los recursos públicos.
En paralelo a estas tensiones, los proyectos de captura han empezado a desplegarse en distintos países, en muchos casos con financiación pública significativa. Cementeras, incineradoras, refinerías, plantas de fertilizantes o instalaciones energéticas basadas en combustibles fósiles son ya escenarios de experimentación. En Port Arthur, Air Products opera un sistema de captura ligado a la industria del hidrógeno azul; en Brasil, Petrobras trabaja en la cuenca marina de Santos; en Noruega, el proyecto Longship combina la captura en una cementera y una incineradora en la región de Oslo. Todos buscan demostrar la viabilidad técnica y económica de separar CO₂ y almacenarlo de forma permanente. Pero el dilema persiste: ¿son iniciativas para facilitar una transición real hacia un mundo sin combustibles fósiles o son, por el contrario, una actualización tecnológica que prolonga la dependencia fósil?
La captura es, por naturaleza, una tecnología intensiva en capital y dependiente de grandes actores industriales. No es casual que petroleras, cementeras o “utilities” —los mismos sectores basadas en el modelo fósil— lideren ahora iniciativas de captura. Desde un punto de vista de economía política, es comprensible ya que quien controla las infraestructuras energéticas dominará también las herramientas de transición. Pero esto introduce un riesgo, y es que la captura se convierta en una ingeniería de continuidad, una forma de preservar posiciones dominantes, de reforzar la hegemonía del poder fósil y de reencuadrar el discurso climático sin alterar sus fundamentos.
Balance energético
El balance energético es uno de los aspectos más críticos del debate. El refrán “cuesta más la salsa que los caracoles” resume bien el riesgo ya que para evitar emisiones en un punto se generan emisiones superiores en otro. La tecnología comercial más madura se basa en absorción con aminas, pero su consumo energético es entre 10 y 15 veces superior al mínimo teórico necesario para separar CO₂ de un flujo de gases con concentraciones del 7% al 15%. Este desfase energético ha motivado décadas de investigación en materiales adsorbentes, membranas selectivas, oscilaciones de temperatura o presión y separación criogénica. Los avances son notables: en algunos casos se ha reducido el consumo a la mitad e incluso a 0,3 MWh por tonelada con tecnologías de membrana estando aún lejos de una solución universalmente competitiva.
Además, cuando la captura procede del aire o del agua del mar —donde la concentración de CO₂ es muchísimo menor—, el consumo se multiplica por tres, situándose en rangos que solo pueden asumirse con electricidad renovable abundante y barata. Esto limita la captura atmosférica a contextos muy concretos.
Un elemento frecuentemente invisibilizado es la dimensión territorial. Las plantas capaces de capturar cientos de miles de toneladas deben situarse en nodos industriales con acceso a redes potentes, suelo adecuado y capacidad de integración en infraestructuras logísticas y energéticas. Esto afecta directamente a territorios como Catalunya, que deberán decidir si aspiran a ser parte activa de la cadena de captura y uso del carbono o si prefieren centrarse en otros aspectos de la transición implicando inversiones, gobernanza y visión de país.
Necesidades eléctricas
Los consumos eléctricos son extraordinariamente elevados. Una cementera de 400.000 toneladas al año, una incineradora de 300.000 o una refinería de 1,5 millones requieren, respectivamente, unos 75, 60 y 280 MW continuos solo para capturar CO₂. A esto hay que sumar la energía para purificación, compresión, licuefacción, transporte y almacenamiento, que puede duplicar o triplicar el consumo. Y si lo que se busca es convertir el CO₂ capturado en metanol, etileno o combustibles sintéticos, hace falta hidrógeno verde, cuya producción exige unos 50 MWh por tonelada de H₂. Asi, transformar una tonelada de CO₂ requiere entre 5 y 10 MWh adicionales.
Esto obliga a multiplicar la potencia renovable instalada. Dado que la fotovoltaica tiene un factor de capacidad en torno al 22%, la eólica terrestre cerca del 35% y la marina alrededor del 45%, y que estas plantas necesitan operar con factores cercanos al 90%, resulta imprescindible combinar renovables con almacenamiento masivo. El caso de la refinería es ilustrativo: para garantizar 280 MW continuos sería necesario desplegar aproximadamente 1,15 GW fotovoltaicos y más de 865 MW de almacenamiento. Las inversiones asociadas —baterías, redes, plantas de generación— elevan los costes muy por encima de los 80 €/t del ETS (Emissions Trading System).
A ello se suma un problema institucional evidente: Europa debate sobre la captura sin haber resuelto todavía sus cuellos de botella en renovables, almacenamiento y red eléctrica. Pretender capturar emisiones sin haber construido previamente un sistema eléctrico robusto es un acto de voluntarismo que corre el riesgo que la ambición tecnológica avance más rápido que la construcción del consenso territorial.
¿Qué hacer con el CO₂ capturado?
La mayoría de experiencias se han centrado en almacenamiento geológico. Este modelo exige infraestructuras complejas que ha de contar con compresores, “ductos”, estaciones portuarias, pozos de inyección y monitorización constante. Para reducir costes se tiende a agrupar industrias emisoras en hubs. Pero esta concentración plantea preguntas sobre aceptación social, responsabilidades en caso de fugas y reparto territorial de cargas y beneficios.
En paralelo, la conversión del CO₂ en productos químicos y combustibles ha ganado protagonismo. La síntesis de metanol, metano, etanol o etileno tiene bases científicas sólidas y décadas de experiencia industrial, como demuestran casos históricos como Sasol. Los avances recientes en catalizadores han abierto nuevas rutas para una economía circular del carbono. Sin embargo, la disponibilidad de hidrógeno verde sigue siendo el principal cuello de botella.
Transformar el CO₂ implica también reconfiguraciones geopolíticas. Si el carbono capturado y el hidrógeno verde se convierten en recursos estratégicos, surgirán nuevas dependencias entre territorios con abundantes renovables, puertos preparados o capacidad industrial. La transición energética puede alterar el mapa geopolítico, pero no necesariamente hacerlo más equitativo.
Perspectivas futuras
La COP30 probablemente reforzará el compromiso de reducir el uso de combustibles fósiles. Pero la realidad es que no existen suficientes carbonos biogénicos para reemplazar todos los usos actuales. La captura directa de aire y la captura oceánica serán necesarias tanto para reducir concentraciones atmosféricas como para obtener carbono “neutro”. Paralelamente, la reducción del consumo, la eficiencia y la sustitución de materiales seguirán siendo imprescindibles.
Sectores como la petroquímica, el cemento o la gestión de residuos no pueden funcionar sin combustibles térmicos o sin carbono. La captura permite mantener estos servicios, pero a costa de mayores necesidades energéticas y fuertes inversiones en renovables, almacenamiento y red.
Conclusión
Hoy por hoy, una refinería “petro”-química no es factible sin petróleo, pensar en una petroquímica como una biorrefinería es un sueño, una quimera; una cementera no es tampoco factible económicamente según con según que combustibles; la eliminación de la fracción resto de residuos municipales no es factible sin incinerar… Así, la captura de CO₂ no es un hechizo que borra errores ni una maquinaria capaz de redimirnos del exceso. Es, como tantas herramientas, una respuesta técnica frente a una crisis que es, ante todo, cultural y civilizatoria. Podemos utilizarla para ganar tiempo, para sostener actividades que no tienen alternativa o para explorar retos industriales nuevas. Pero el sentido último de la transición dependerá de nuestra capacidad de imaginar otro equilibrio entre energía, territorio y sociedad. Si la captura ayuda a abrir ese horizonte, será útil. Si solo prolonga lo existente, será otra ilusión tecnológica más en un mundo que ya no puede permitirse demasiadas utopías.