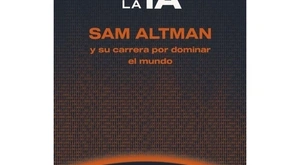La industria tecnológica tiene la fea costumbre de bautizar sus propuestas cooptando términos del lenguaje ordinario. Cuando, por ejemplo, subimos un archivo "a la nube" no lo trasladamos al cielo, sino a un espacio cerrado, poblado de máquinas que de no ser por una intensa refrigeración lo convertirían literalmente en un infierno.
Otro ejemplo de esta deformación digital del lenguaje consiste en haber bautizado como "cookies" a los pequeños archivos que muchas páginas web depositan en nuestros dispositivos. En el inglés ordinario, una cookie es una galleta. En la vida social ordinaria, recibir una cookie es recibir un obsequio. En la vida digital, en cambio, conlleva alojar en nuestro dispositivo a un intruso cuya función principal no es proporcionarnos un placer, siquiera momentáneo, sino servir al interés de los propietarios de una página Web.
Hay motivos razonables para proponer algunas cookies, como los que explica la Comisión Europea. Pero esos no incluyen los de páginas que se prestan a distribuir cookies de terceros, con finalidades como "compartir datos y perfiles para análisis y publicidad personalizada de los anunciantes y agencias publicitarias en internet". A menos que el visitante lo prohíba expresamente, esas páginas depredadoras comparten su información privada con una lista de varios centenares de socios. Confieso mi incomodidad al comprobar que Facebook o Amazon, empresas con las que me relaciono tan poco como puedo, figuran entre los socios de medios como El País y La Vanguardia, a los suponía un estándar ético más riguroso.
Lo anterior viene a cuento de que advertir estos días una mayor frecuencia de casos en que una pantalla bloquea el acceso a un contenido en la Web, instando a aceptar cookies y publicidad con la justificación de necesitar esa fuente de ingresos para mantener la página. Hay quien ante ello ha reaccionado con una diatriba furiosa, argumentando que se trata de una práctica que debería ser ilegal, porque obliga a renunciar al derecho a la privacidad. No estoy de acuerdo; creo que cada página web tiene derecho a escoger su propia estrategia, siempre que informe adecuadamente a sus lectores de los efectos de optar por la opción de aceptar cookies y publicidad.
Pero ello no obsta para que me parezca deplorable que la Web se haya convertido en un mecanismo de publicidad descontrolada, cuando no forzada o engañosa. Pienso también que la Comisión Europea dejó pasar en su momento la oportunidad de imponer la ausencia de cookies, sobre todo la de cookies de terceros, como una opción obligada por defecto. Que una página web sólo tuviera permiso para colocar cookies publicitarios a los visitantes que lo solicitaran de modo explícito.
Una campaña para revertir esa legislación sobre las cookies no es impensable. Pero no será viable en tanto un colectivo lo bastante notorio de usuarios no adopte una actitud saludable de frugalidad digital. Que, por analogía con la frugalidad alimentaria, comporta renunciar a acceder a los contenidos de fuentes no comprometidas de verdad con el respeto a la ética de la privacidad. Una renuncia que también lo es al todo gratis que está en el origen del deterioro de Internet, aunque toque pagar algo por ello. Pienso que resistirse a lo peor de la Web no es una práctica fútil. Que ya es hora de aplicarse a tomar el control de nuestra exposición a lo digital. Primero uno a uno. Luego, ya veremos.