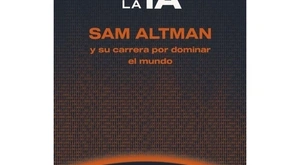Al principio de este milenio Manuel Castells publicó en una revista para especialistas un diagnóstico sobre el futuro de lo digital en la sociedad. Previó que el paradigma digital desplazaría al industrial al ser más eficiente en la acumulación de dinero y de poder.
Ya había entonces evidencias de lo primero. En el año 2000 cinco tecnológicas (Microsoft, Cisco, Intel, NTT, Nokia) figuraban ya entre las empresas globales más valoradas. Lo que es posible que Castells no anticipara es hasta qué punto su predicción se haría realidad. No solo porque hoy hay siete las tecnológicas entre las diez primeras empresas globales (Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y TWS). También, y sobre todo, por la cuantía en que se ha multiplicado su valoración. La de Microsoft ha crecido desde los 586 miles de millones de dólares de entonces hasta los cerca de 3.000 miles de millones actuales. Apple, Google o Nvidia, que no figuraban entonces entre las más valoradas, además de Meta (antes Facebook), que ni siquiera existía, registran hoy también valoraciones billonarias.
Pienso que no prestamos en su momento atención suficiente a la influencia del poder en la expansión de lo digital. El entonces presidente Clinton apostó en 1993 por convertir la tecnología digital en un motor de crecimiento económico. Asumió como propio el objetivo de acelerar el desarrollo de tecnología civil "para crear un mercado que recompense a la innovación y el emprendimiento". La batería de políticas fiscales, comerciales y regulatorias aprobadas al efecto incentivó la inversión privada en iniciativas digitales, pero quizá en mayor medida de la deseable. Porque dio lugar también a la aparición de una cultura de enriquecimiento rápido que la revista TIME reconoció en una portada de 1999 con el lema "GetRich.com".
Una primera conclusión de todo ello es que el éxito de las grandes empresas de lo digital no puede atribuirse solo al talento de sus emprendedores, directivos e ingenieros. Por el contrario, como defiende la economista Mariana Mazzucato, la contribución material e inmaterial de los poderes públicos merece un mayor reconocimiento a todos los efectos, incluyendo el de un retorno apropiado de sus inversiones y exenciones fiscales.
Convendría también tener presentes las consecuencias de confiar en que el mercado fuera en exclusiva el determinante de la recompensa apropiada al emprendimiento y la innovación. La economía de lo digital ha conllevado un aumento de las desigualdades en renta y riqueza. El aforismo "de aquellos polvos vienen estos lodos" resulta pues doblemente pertinente, dado que a las políticas oficiales se sumó la cohabitación de conveniencia entre tecnólogos sin conciencia social e inversores de capital riesgo con mentalidad depredadora.
No recuerdo que el entusiasmo por lo digital a principios del milenio viniera acompañado de una crítica a la ausencia de políticas dirigidas a repartir de forma más o menos igualitaria los beneficios derivados de la innovación. No se debería permitir que esa historia se repita. Como argumenta Daron Acemoglu en su último libro, el proceso por el cual las nuevas tecnologías podrían resultar en una prosperidad generalizada no es para nada automático, sino el resultado de decisiones económicas, sociales y políticas. Si no se introducen medidas compensatorias que cambien la dirección de las tecnologías digitales, estas continuarán alimentando la desigualdad y marginando a grandes segmentos de la población activa. Pero ello requiere reconfigurar la distribución de poder en la sociedad. No será fácil, porque los gigantes digitales acumulado cuotas de poder tan desmedidas como las de riqueza. Pero renunciar a ello equivale a resignarse a que se aplique al inicio de la nueva etapa de lo digital el equivalente del “lasciate ogni speranza, voi ch'intrate” que Dante imaginó a la entrada del infierno.