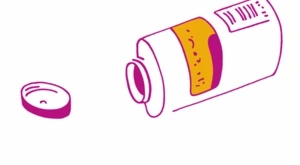Un columnista de The New York Times explica que ha eliminado su cuenta de Gmail después de darse cuenta de que tenía un millón de mensajes por leer en su bandeja de entrada, pero se consideraba incapaz de seleccionar los importantes y eliminar los prescindibles. Quizá se trate de un caso extremo, pero no resulta del todo sorprendente. No debo ser el único que ha colaborado de cerca con personas que guardan varios miles de mensajes por abrir en su aplicación de correo electrónico.
Propongo imaginar por un momento una situación como ésta en un mundo analógico. Miles de sobres desparramados, a buen seguro sin orden ni concierto, en cualquier estancia de un domicilio. Un inquilino de apariencia desaliñada, quizá un punto ausente, que ha sido miles de veces incapaz de forzarse a la en principio simple decisión de abrir un sobre recién llegado, examinar su contenido y actuar en consecuencia, sea depositándolo en la papelera o añadiéndolo a una lista de cosas por hacer en otro momento. Aun dejando en manos de los especialistas el diagnóstico de si un tal comportamiento es o no sintomático de alguna patología psiquiátrica, me aventuro a opinar que no es ni corriente ni normal.
Convivir con un ordenador o un smartphone que almacena fuera de la vista miles de mensajes digitales es muy distinto que rodearse de una acumulación informe de mensajes en papel. Sin embargo, la esencia del comportamiento que posterga una y otra vez la lectura y el proceso de los mensajes es la misma en el escenario físico que en el virtual, si bien en este caso resulta más fácil esconder la basura debajo de una alfombra infinita. Así y todo me apresuraré a afirmar, por si acaso me estuvieran leyendo, que no considero que los colaboradores a los que me he referido antes precisen de tratamiento psiquiátrico, como tampoco creo que lo necesite el periodista de The New York Times, cuya apariencia es tan normal como recomendable su trabajo.
Es cierto que, por algún motivo sobre el que valdría la pena reflexionar más, el juicio que merecen muchos de los comportamientos con que nos confrontamos a la realidad analógica son distintos de sus equivalentes frente a realidades digitales.
El éxito comercial de Ikea o de Marie Kondo sugiere que, con la excepción notoria de los adolescentes, son muchos los que consideran necesaria o como mínimo conveniente la disciplina de mantener cierto orden en su entorno físico. No parece, sin embargo, que este principio se aplique a los entornos virtuales. Un buen número de gente mantiene su escritorio virtual en un estado de caos similar al de la mesa de Albert Einstein, el taller de Francis Bacon o el estudio de Javier Marías, a ninguno de los cuales procedería censurar ese desorden dada su condición de genios. Son también muchos los que guardan en su ordenador o en su nube una carpeta con la etiqueta "Por leer", una buena parte de cuyos contenidos nunca serán leídos ni desechados.
Son éstos desórdenes propiciados por la gran capacidad de almacenamiento habitual en los dispositivos digitales de consumo, por no hablar de la virtualmente infinita de las nubes. La tentación de llenar sin cuidado ese espacio puede ser difícil de resistir. Más aún cuando tanto los sistemas operativos estándar como Gmail y similares ofrecen el recurso mágico a un buscador que se supone convierte en una pérdida de tiempo innecesaria el equivalente digital de clasificar contenidos en una jerarquía ordenada de carpetas y subcarpetas.
Adoptar sin espíritu crítico prácticas de facilidad excesiva conlleva un coste. En los primeros años de la www guardábamos (y compartíamos) un archivo ordenado de marcadores de los sitios web que valían la pena. Cuando consideramos que la disponibilidad de Google nos liberaba de esta tarea no supimos prever que la contrapartida sería el embrutecimiento de la web con publicidad y el abuso de prácticas como la SEO.
En esta época de lo digital infinito sigue siendo pertinente la advertencia del filósofo: quien quiera hacer algo grande debe ser ser capaz de limitarse.