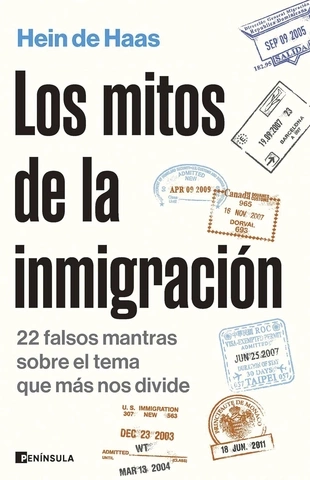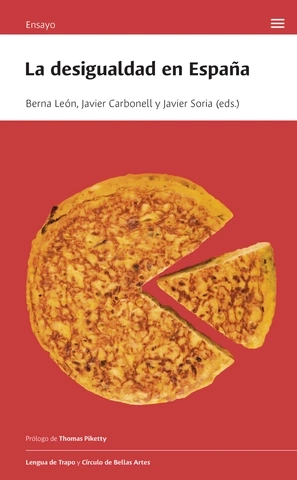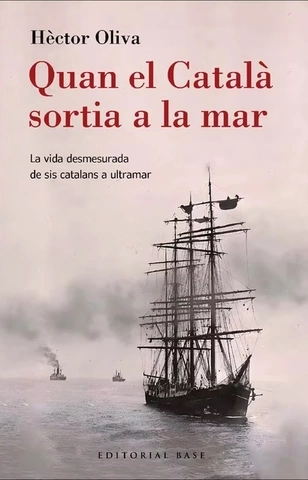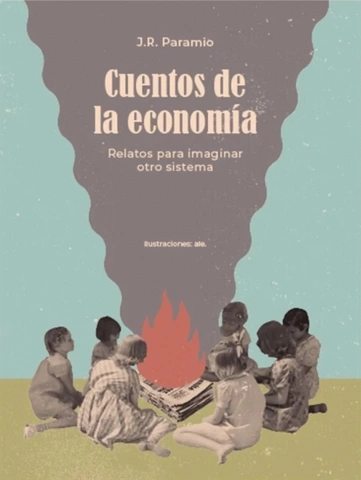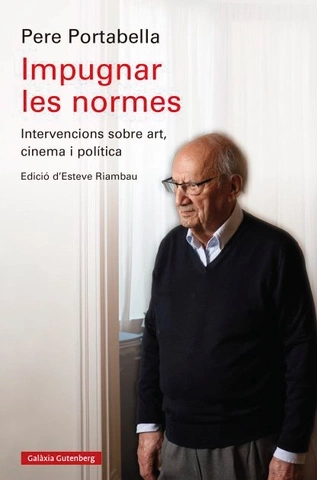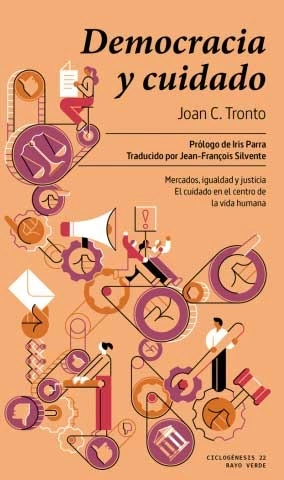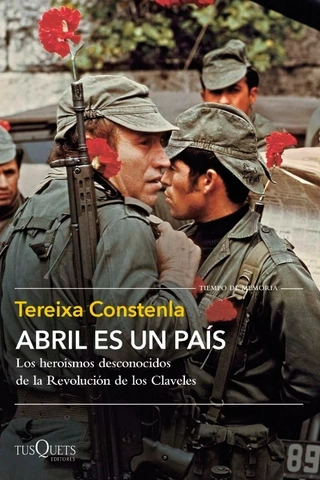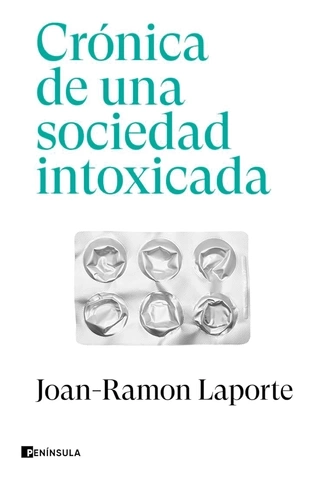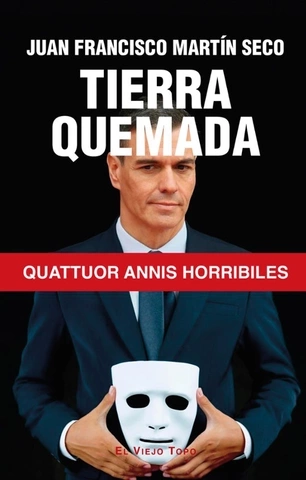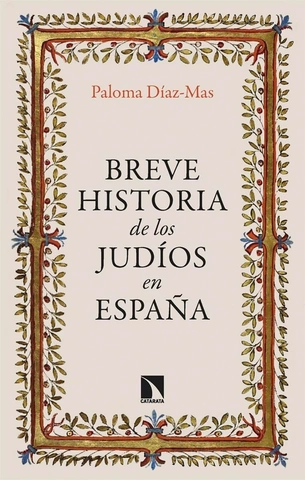Ni víctimas ni villanas
No hay invasión de personas inmigrantes a punto de asaltar nuestras supuestas fronteras descontroladas
Es un mito. Y corren unos cuantos más. Seguramente con buena fe, pero sin ninguna evidencia de ello, está muy extendida la idea de que, para evitar que venga gente desesperada de otra parte del mundo, hay que ayudar a sus países de origen, más pobres, para que estos se desarrollen y su población no sienta la necesidad de emigrar. Es una de las historias preconcebidas que Heins de Haas desmonta con frialdad científica en un libro que cualquier responsable político, como mínimo, debería leer antes de pontificar sobre inmigración o refugiados.
Si hay algo que pone de los nervios a este catedrático de Sociología por la Universidad de Ámsterdam, que codirige el International Migration Institute de la Universidad de Oxford —del que es cofundador—, es eso de que haya que posicionarse "a favor o en contra" de la inmigración. Revela, subraya,cuán poco se comprenden las causas y las dinámicas de los movimientos de población, que hubo siempre.
La inmigración, para Haas, no puede abordarse como el gran problema ni como la gran solución. Lo único seguro es que existe una demanda sostenida de trabajadores migrantes en nuestras sociedades, en respuesta a la escasez de personas empleadas en ellas en la agricultura, la sanidad, la minería y la hostelería. Y la forma más efectiva de ayudar a los países de origen de quienes vienen es, según Haas, sus envío de remesas. No comprenderlo es no entender por qué fracasan las políticas migratorias.
Uno de los "mitos" más interesantes que analiza es la supuesta diferencia entre la actuación práctica de gobiernos de derechas, supuestamente menos favorables a la inmigración, frente a los de izquierda, supuestamente favorables a ella.
Una España más justa es necesaria
Una completa radiografía de las desigualdades acompañada de propuestas para construir un país mejor
España es un país profundamente desigual. Basten dos comparaciones para ponerlo de relieve: mientras que el 10% más rico de la población posee casi el 60% de la riqueza total, el 50% más pobre tiene menos del 7%. Y solo 1 de cada 10 hijos de obreros se gradúa en la universidad, algo que sí hacen 8 de cada 10 hijos de arquitectos e ingenieros.
Estamos ante el que probablemente sea el libro más completo sobre desigualdad publicado en España. En él, una treintena de especialistas en distintas disciplinas —economía, sociología, ciencias políticas…— hacen un diagnóstico del problema y ponen sobre la mesa propuestas para resolverlo. Casi todos pertenecen a la generación nacida en democracia y algunos han desarrollado carreras académicas de éxito en universidades europeas y estadounidenses.
Partiendo de las últimas investigaciones en varios campos de las ciencias sociales, los autores de los distintos capítulos contribuyen a rebatir tres mitos muy persistentes sobre la desigualdad: que igualdad y libertad son opuestos, que reducir la desigualdad significa no valorar el crecimiento individual y que la desigualdad es necesaria para el crecimiento económico. Por el contrario, sostienen, las sociedades desiguales no solo crean ineficiencias económicas, sino que tienen peores indicadores de satisfacción democrática, salud mental y física, inseguridad ciudadana y felicidad.
Prologado por Thomas Piketty, uno de los economistas de referencia de la socialdemocracia europea y autor del influyente El capital en el siglo XXI, el libro aborda seis de las grandes facetas de la desigualdad en España: su evolución en clave histórica; la falta de igualdad de oportunidades; la intersección de las desigualdades económicas con otras como el género, la edad o el territorio; la importancia de la educación como mecanismo igualador, y la política electoral y las políticas públicas.
A corto y a largo plazo
Para cambiar la realidad actual, los autores creen necesario combinar medidas que puedan aplicarse en el espacio de una legislatura con cambios estructurales. Entre las primeras, proponen 1) ahondar en políticas de garantía de ingresos como el ingreso mínimo vital (IMV); 2) reformar el sistema educativo para reducir la desigualdad en colegios y universidades; 3) implantar la idea de Piketty de crear una “herencia universal”, consistente en otorgar a todas las personas cuando lleguen a la mayoría de edad una suma de dinero para financiar proyectos con beneficio social: estudiar unas oposiciones, lanzar una iniciativa cultural, pagar la entrada de un piso o crear una empresa; 4) poner en marcha una profunda reforma fiscal que mejore la capacidad redistributiva y que reduzca la concentración de la renta y de la riqueza en España, y 5) mejorar la disponibilidad de datos tanto en el sector público como en el privado para tener análisis y políticas públicas de más calidad.
Las propuestas a largo plazo son tres: recuperar los principios que guiaron las economías occidentales durante los Treinta Gloriosos —los años posteriores a la II Guerra Mundial, cuando el pleno empleo y el estado de bienestar prevalecían sobre la estabilidad de los precios—; reforzar las comunidades que permitan “generar relaciones de capital cultural fuertes”, desde sindicatos a ONG y asociaciones de vecinos, y generar discursos capaces de demostrar que la desigualdad es fundamentalmente una decisión política para permitir cambios sociales profundos.
A modo de conclusión, los editores del libro llaman la atención sobre la necesidad de superar el modelo productivo imperante para poner en marcha una auténtica política industrial orientada al crecimiento inclusivo, que reduzca la dependencia de sectores precarios y poco productivos, como el turismo, y refuerce el papel del Estado como coordinador de la actividad económica, en línea con la idea de Estado emprendedor de la economista Mariana Mazzucato. Ello ayudaría, en su opinión, no solo a crear trabajos de mayor calidad y aumentar la resiliencia de la economía, sino que permitiría invertir en la transición ecológica hacia un mundo descarbonizado.
Aventuras al otro lado del charco
Retratos de seis catalanes de vida inverosímil en ultramar que son parte de la historia
Con ayuda de viejos mapas, entrevistas, documentación y testimonios de familiares, el periodista y guía de viajes Héctor Oliva busca el equilibrio entre la épica, la idealización y su propia brújula de aventurero a la hora de reconstruir la biografía de seis catalanes elegidos por su existencia “desmesurada” en ultramar, lejos del imaginario del indiano. Es el caso del agente del servicio de inteligencia NKVD Ramon Mercader, ejecutor de Leon Trotski por orden de Josef Stalin, en un relato en que interviene el ya fallecido Esteban Volkow, nieto del uno de los líderes de la Revolución rusa, a Fèlix Cardona, lo más parecido a un Indiana Jones autóctono.
Oliva, doctor en Derecho Político y enamorado de América, navega entre la historia, la anécdota y el libro de viajes en Quan el Català sortia a la mar, regalando andanzas y unas cuantas tropelías de otros personajes como el polémico virrey Manuel Amat, Pepe Figueres, Gaspar de Portolà y Facundo Bacardí
Nora sube en la lista 'Porbes'
Cuentos con moraleja crítica sobre el sistema económico
En los cuentos tradicionales, al final los protagonistas fueron felices y comieron perdices. En los del profesor de Economía de secundaria José Ramón Paramio, a veces, también. Le sucede a una abogada de prestigio que, al olvidarse de poner el despertador, se tropieza con su empleada de servicio, inmigrante. Sus vidas cambian. Se casan... y el producto interior bruto (PIB) baja un poco, porque el amor no computa.Esta es una de las historias y reflexiones con las que el autor, miembro del colectivo Econoplastas, ayuda a imaginar otro sistema.
Los cuentos de este libro están clasificados por tópicos que tenemos la costumbre de escuchar: el Estado es el problema, los ricos pagan demasiados impuestos, el mercado da la libertad... y les da la vuelta para hacernos pensar, con ayuda de las ilustraciones de Alejandro Moreno. Cuentos de la economía es un espejo del absurdo en el que la lista Porbes destaca los movimientos arriba y abajo de quienes menos tienen. Recomienda libros clave e incluye versiones de clásicos como Los tres cerditos y el mercado feroz o El cuento de la lechera, con finales inesperados. Cabe destacar las preguntas finales, útiles para debatir en el aula, pero también para la autoreflexión.
El legado de un progresista
El arte y la política a través de Pere Portabella
A sus 97 años, y todavía al pie del cañón y con ganas de marcha, el cineasta Pere Portabella recopila muchos de sus artículos, discursos y conferencias en una vida marcada por el compromiso político, la cultura y la fraternidad. A falta de memorias, este libro, curado y contextualizado por el crítico Esteve Riambau, viene a ser el legado de toda una tradición progresista fundamental para entender la segunda mitad del siglo XX, pero que se ha ido difuminando a medida que avanzaba el XXI: de luces largas y mirada estratégica, indisociable de una ambiciosa apuesta cultural y constructora de puentes más allá de la propia tribu, tanto respecto a las familias de la izquierda como entre pueblos. Por estas páginas desfila la política —la Assemblea de Catalunya, Josep Tarradellas, el Senado, el Parlament…— y la cultura —Luis Buñuel, Joan Brossa, Joan Miró, Carles Santos, Antoni Tàpies…—, ambas en mayúscula. Es una delicia. Y un recordatorio de que la política puede ser distinta.
Repensar la ciudadanía
Un texto de referencia vincula la calidad de la democracia con los cuidados
Tras años de espera, se publica al fin en castellano y catalán un trabajo fundamental de la politóloga de la Universidad de Minnesota Joan C. Tronto que aporta las bases éticas y filosóficas para repensar la ciudadanía y la democracia poniendo en el centro los cuidados. Los argumentos son muy convincentes, y eso que durante siglos los cuidados quedaron fuera de cualquier teoría política elaborada por los más insignes pensadores, que solían dar por hecho que ya había mujeres encargándose gratis de esta tarea esencial en el seno de la familia, obviamente a costa de su exclusión de las cosas importantes. Y sin embargo, la autora aboga con muy buenos argumentos por desplazar la responsabilidad de los cuidados desde los márgenes de la democracia hasta su meollo. De cómo se resuelva su organización depende en buena medida la calidad de la democracia, por mucho que algunos crean que con el derecho al voto ya está conquistada.
Protagonistas del 25 de Abril
Una crónica emocionante de la Revolución de los Claveles y su legado
Tereixa Constenla, corresponsal de El País en Lisboa, ha escrito una magnífica crónica de la Revolución de los Claveles, que hace medio siglo puso fin a la dictadura más larga de Europa y abrió a Portugal las puertas de la modernidad. Y siendo periodista, lo ha hecho recorriendo el país, entrevistando a los protagonistas que siguen vivos y poniendo en contexto los acontecimientos, con especial atención a las guerras coloniales en África y a la dictadura de António de Oliveira Salazar y Marcelo Caetano.
Entre otros, la autora conversa con Vasco Lourenço, superviviente del triunvirato que lideró el levantamiento, y con Carlos Albino, el periodista que poco después de la medianoche del 25 de abril de 1974 puso en Radio Renascença la canción Grândola, vila morena, señal convenida para dar inicio a la operación. El libro explica el papel que desempeñaron aquellos días y en los años posteriores figuras como Otelo Saraiva de Carvalho, António de Spínola y Mario Soares, y destaca por encima de todos a Fernando Salgueiro Maia, el capitán de caballería que puso en riesgo su vida para evitar un derramamiento de sangre. Constenla viaja también hacia el norte del País para conocer a José Alves da Costa, cabo que desobedeció la orden de disparar contra los insurrectos y al que el propio Salgueiro Maia consideraba el auténtico héroe del 25 de Abril.
Abril es un país es un libro escrito con pulso periodístico, emoción y calidad literaria. Su lectura deja cierto sabor agridulce, pues refleja también el desencanto de muchos portugueses por las esperanzas no cumplidas. Aunque el 25 de abril puso a Portugal en la senda de la democracia, el país no ha conseguido en este medio siglo resolver problemas como las desigualdades sociales, la escasez de vivienda digna y la emigración de muchos jóvenes. Es un sentimiento que la escritora Lídia Jorge resume certeramente con la frase: “Toda revolución es una alegría que anuncia una gran tristeza"
Los beneficios, en el centro
Laporte desconfía del sistema farmacológico, incluida la investigación publicada
Si lo que dice Joan-Ramon Laporte en este libro es cierto, la poblacion general está desprotegida ante los intereses comerciales de las grandes farmacéuticas.
Laporte no es un cualquiera. No es alguien que defienda las soluciones chamánicas del chamán de turno. Fue catedrático de Terapéutica y Farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe del servicio de Farmacología de Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, fundador del Institut Català de Farmacologia, donde se formaron centenares de profesionales, colaborador de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Europea de medicamentos.
Y para respaldar su hipótesis, da cientos de datos a lo largo de las 638 páginas del libro.
No solo habla de estudios clínicos y las dudosas formas éticas con las que se llevan a cabo. También explica los resultados publicados (y la cantidad de estudios no publicados), los pagos de las compañías al personal médico, a través de viajes y cursos. Son oscuras triquiñuelas, o simple ineficiencia, en los mismos organismos públicos que aprueban los medicamentos, y una cantidad de juicios que han permitido finalmente sacar a la luz, y sacar de circulación, medicamentos que se han tomado durante años con consecuencias nefastas para la salud de las personas perjudicadas. Hace algunas afirmaciones que al público lector le parecerán increíbles, como que entre tomar 200 gramos de ibuprofeno y 400 no hay prácticamente diferencia para conseguir desinflamar o bajar la fiebre (y, en cambio, disminuyen los efectos adversos). En España ni siquiera se venden pastillas de 200 gramos. El mínimo es de 400. O que no se ha estudiado suficiente la interacción entre pastillas, especialmente preocupante cuando la mitad de las personas mayores de 70 toma simultáneamente cinco o más medicamentos al día. “El mismo Catsalud (el sistema catalán de salud) reconocía que casi la mitad de las personas recibían uno, dos o tres fármacos sin eficacia clínica demostrada (...). Hasta 13 estudios publicados entre 2014 y 2022 sobre 7.000 personas que vivían en 140 residencias en España demostró que la gran mayoría de medicamentos que consumían eran inadecuados (inútiles, demasiado peligrosos o contraindicados)”.
Según Laporte, esto tiene consecuencias desastrosas: “Sufrimos una epidemia silenciosa de efectos adversos de los medicamentos”, explica. “En España son causa de más de medio millón de ingresos hospitalarios y, como mínimo, 16.000 muertes al año, y decenas de miles de casos de enfermedades tan variadas como hemorragia grave, fractura de fémur, neumonía, cáncer, y violencia y agresión, suicidio, infarto de miocardio y otras enfermedades cardiacas, ictus y enfermedad de Alzheimer, disfunción sexual, etc”.
Por suerte para los lectores y lectoras, a pesar de todo lo que explica Laporte, y de que el consumo de medicamentos se haya duplicado en los países ricos en los últimos 20 años, la esperanza de vida en España ha pasado en ese mismo periodo, de 78 a 84, en 2023 (pandemia mediante).
La ira de la izquierda jacobina
El asesor económico de Anguita suspende al Gobierno de izquierdas
Juan Francisco Martín Seco, que en la década de 1980 desempeñó importantes cargos técnicos en el Gobierno de Felipe González y en la de 1990 se convirtió en el principal asesor económico de Julio Anguita, presenta a través de este libro una enmienda a la totalidad a la gestión del primer gobierno de coalición de izquierdas desde la II República. Su balance es tremebundo, demasiado categórico e impregnado de alusiones personales, lo que dificulta mucho que pueda establecer puentes con la izquierda realmente existente.
Pese a ello, es un trabajo que no debería ignorarse sin más. El autor, que considera meramente “populista” la política social del Gobierno e “ilusorio” el escudo social puesto en pie, tiene una sólida trayectoria intelectual y en la Administración, y representa la tradición socialdemócrata clásica y jacobina, que siempre ha formado parte del paisaje de las izquierdas en este país. Sus argumentos merecen ser debatidos.
Presencia judía en España
Diecisiete siglos de historia contados por la experta en cultura sefardí Paloma Díaz-Mas
El primer rastro de presencia de la comunidad judía en España se remonta al siglo III después de Cristo: se trata de la inscripción del nombre de una niña en una lápida. Este es el punto de partida del repaso histórico que, tras un esfuerzo de investigación encomiable, realiza la filóloga Paloma Díaz-Mas en su esfuerzo de síntesis de dicha presencia a lo largo de XVII siglos. De cómo vivían en la época visigoda a las decisiones contradictorias durante la dictadura de Franco respecto de los perseguidos por el régimen nazi. Del brillo de la cultura judía en el Al Ándalus al decreto de Primo de Rivera que permitió a muchos sefardíes el acceso a la nacionalidad española. De la relación entre la Inquisición y el dolor de la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos, que dio paso a cuatro siglos de ausencia, al cultivo ibérico de la cábala, la mística judía.
La catedrática de la Universidad del País Vasco, miembro de la Real Academia Española e investigadora del CSIC, ha huido del tono académico para ofrecer una propuesta accesible a un público amplio, en la que aborda aspectos sociales, religiosos, culturales y políticos. Se percibe en el libro, que incluye una cronología clarificadora, un propósito de evitar sesgos.