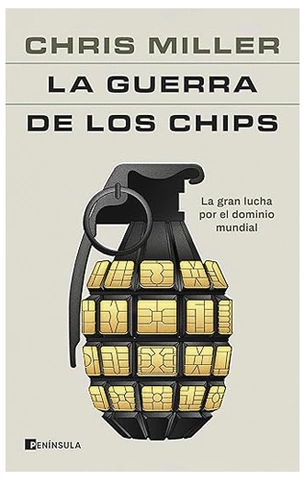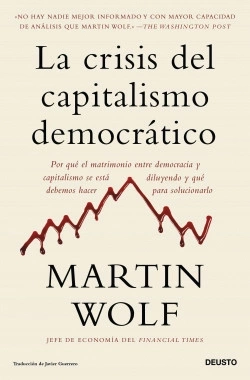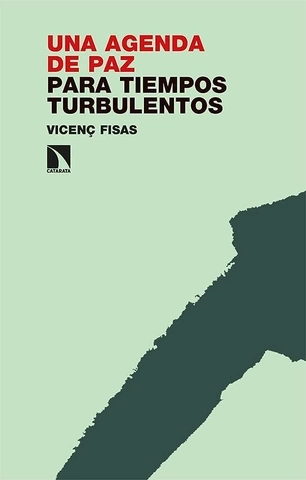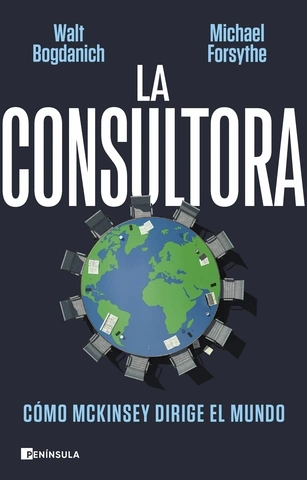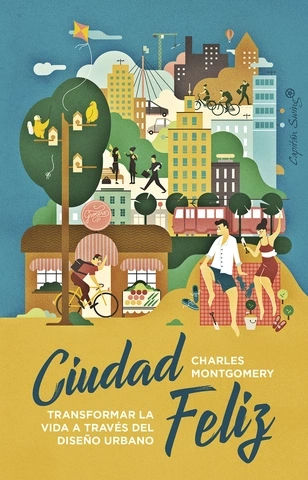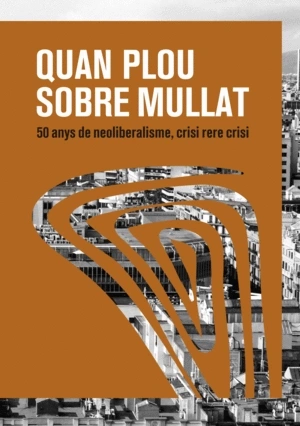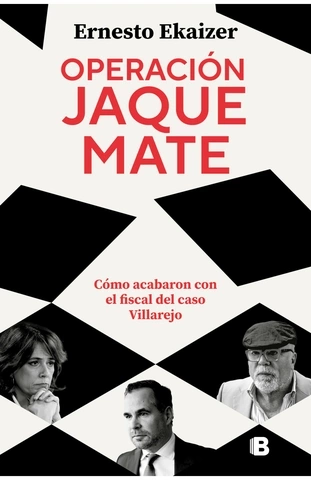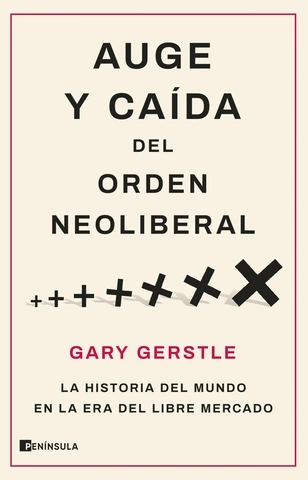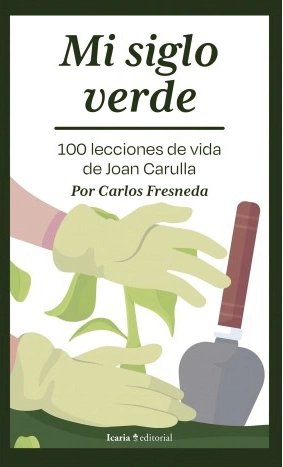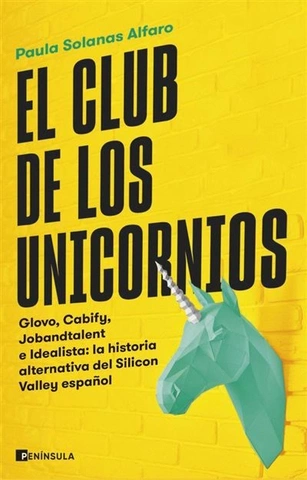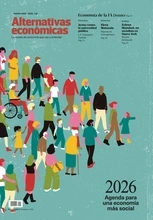La geopolítica en un chip
El mejor libro del año, según The Economist, retrata la complejidad de nuestro mundo a través de la complejidad de la fabricación de chips
Para el profesor de Historia Internacional de la Universidad de Tufts Chris Miller, los semiconductores son el factor que definen la política internacional, la estructura económica y hasta la primacía militar de nuestro mundo. Igual que sin el petróleo y sus derivados no se puede comprender el estilo de vida de Occidente del último siglo y medio, para que funcionen móviles, aviones, radares, ordenadores, coches, misiles, o para que la inteligencia artifical distinga si un animal peludo es un perro o un gato, se necesitan semiconductores. Hasta Amazon y Google trabajan en sus chips.
Este sector protagonista en la fundación de Silicon Valley —suele atribuirse a los creadores de Fairchild Semiconductor, la empresa que introdujo en el mercado el primer circuito integrado comercialmente viable— descubrió la globalización mucho antes de que esta palabra empezara a circular. Y aunque el Ejército estadounidense hace mucho que incrusta chips en satélites y torpedos, nadie hizo mucho caso al desarrollo de las distintas partes de su cadena productiva. Bastante tuvieron que ver, según el autor, con el fin de la Guerra Fría, que ganó Silicon Valley.
Pero llegó la pandemia, asustaron los cuellos de botella, arreció la guerra tecnológica entre EE UU y China. Y en Washington, Pekín, Tokio y las capitales europeas los Gobiernos abrieron los ojos. Las ayudas masivas para incentivar la producción en casa y las cortapisas a China marcan la pauta.
Miller aborda un tema actual y oportuno en un libro en el que se mezclan historia, geopolítica, tecnología, economía y hasta relatos de espías, basado en entrevistas a científicos, ingenieros, responsables públicos y directivos de empresas de las que dependen nuestras vidas.
Reinventar el capitalismo (o morir)
Martin Wolf lanza una seria advertencia: o el actual modelo económico cambia de dirección o estamos abocados al desastre
Para Martin Wolf, la economía de mercado y la democracia liberal son un matrimonio complejo, pero inseparable. Ambos son, en su opinión, aspectos complementarios de la libertad y la dignidad humanas, y juntos conforman un sistema que garantiza la prosperidad siempre que funcione con normas fiables y no según los caprichos de los poderosos.
El problema, según el prestigioso columnista del Financial Times, es que ya no somos capaces de combinar el buen funcionamiento de la economía de mercado con una democracia liberal estable. El sistema, por tanto, está en peligro. Este libro trata de explicar por qué y propone medidas para salvarlo.
Sostiene Wolf que el capitalismo ha dejado de proporcionar la prosperidad compartida y la seguridad que exige la ciudadanía, como demuestran los estragos causados por la crisis financiera de 2007-2008 —agravados posteriormente por la pandemia y la guerra en Ucrania—, que, en lugar de bienestar, han traído desigualdad, empleos de baja calidad e inestabilidad económica. El auge del populismo y el autoritarismo son, para él, un síntoma de la consiguiente pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema.
El enemigo, advierte el autor, no está fuera, sino dentro. A la hora de repartir culpas, señala con el dedo el egoísmo de las élites y las ambiciones de los aspirantes a déspotas, y se muestra especialmente duro con Donald Trump y el Partido Republicano estadounidense por haber dejado de acatar las normas democráticas fundamentales. Si algunos llegaran a caer en manos de “élites depredadoras, miopes y amorales” —algo que Wolf considera muy probable—, corren el riesgo de acabar como acabó la República romana. Sin élites decentes, afirma, la democracia perecerá.
¿Qué se puede hacer para salvarla? Partiendo del New Deal de Franklin D. Roosevelt, que sacó a EE UU de la Gran Depresión y sentó las bases del estado de bienestar—, el periodista y economista británico pone sobre la mesa cinco objetivos para reformar el capitalismo: 1) un nivel de vida creciente, ampliamente compartido y sostenible; 2) buenos empleos para quienes puedan trabajar y estén dispuestos a hacerlo; 3) igualdad de oportunidades; 4) seguridad para quienes la necesitan, y 5) fin de los privilegios para unos pocos.
Con la perspectiva que da medio siglo de carrera profesional, Wolf subraya que la gran lección que nos dejó el siglo XX es que las empresas no pueden ser libres de hacer lo que les plazca, que los económicamente poderosos deben pagar sus impuestos y que el Estado debe ser a la vez competente y activo, pero también responsable y respetuoso con la ley. En su opinión, la renovación del capitalismo y de la democracia debe estar guiada por la idea de ciudadanía. “No podemos pensar solo como consumidores, trabajadores, empresarios, ahorradores o inversores”, escribe. “Debemos pensar como ciudadanos”.
Confiesa Wolf que siente miedo ante la posibilidad de que sus nietos acaben viviendo “en un mundo orwelliano de mentiras y opresión”, un mundo que está surgiendo no solo en China o en Rusia, sino en grandes democracias.
Nueva cultura de paz
Una propuesta de agenda pacifista, actualizada y ambiciosa, para el siglo XXI
Vicenç Fisas, referencia en España de la investigación académica sobre resolución de conflictos y estudios por la paz, propone una muy pensada agenda para adaptar el pacifismo a los grandes retos del siglo XXI, justo cuando más falta hace ante el avance de soluciones belicistas.
Fisas sugiere ampliar el foco para ir más allá del pacifismo tradicional —antimilitarista— y convertir la cultura de paz el eje central de un enfoque global que aborde el calentamiento global, gestione mejor los conflictos y promueva la buena gobernanza, el desarme, los derechos humanos y la lucha contra la violencia machista.
El libro recoge la experiencia de una vida dedicada a la cultura de la paz de forma didáctica y con una batería razonada de propuestas que muestra un horizonte realista y ambicioso a la vez: merece la pena tomárselo en serio.
Codicia y poder
Este libro agrieta la reputación de McKinsey, la consultora más influyente del mundo
Casi un centenar de entrevistas a personas que trabajan para la firma y a otras que lo hicieron en el pasado —más el acceso a la cámara secreta de clientes y honorarios de una empresa opaca—, han permitido a dos periodistas del New York Times destapar posibles conflictos de interés y una ética dudosa.
El subtítulo del libro de Walt Bogdanich y Michael Forsythe — Cómo McKinsey dirige el mundo—, puede parecer exagerado. Después de leer su investigación, sin embargo, parece quedarse corto. En las políticas migratorias de la Administración de EE UU está McKinsey. En la políticas de deslocalización de múltiples empresas a India está McKinsey. En el refuerzo del poder del Estado chino está MckKinsey. La consultora asesora a la vez a la la industria farmacéutica y trabaja para la FDA, agencia del Gobierno que regula los medicamentos.
Las compañías acuden a McKinsey en busca de más beneficios y más eficiencia. Y eso recomienda, a veces, cambios en los sistemas de mantenimiento o de seguridad que han tenido consecuencias nefastas, con pérdidas de vidas. En la siderúrgica US Steel o en Disneylandia. Pero, como el resto de consultoras, la firma no hizo nada. Solo recomendó (y percibió sus honorarios).
Vivir mejor en la ciudad
Ideas para hacer más habitables las grandes urbes
Las ciudades generan la mayor parte de los gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, sufren ya los peores efectos del cambio climático. En este libro, publicado por Capitán Swing 10 años después de su aparición en EE UU, el urbanista canadiense Charles Montgomery explica cómo las ciudades han fracasado a la hora proporcionar salud y felicidad a unos habitantes que afrontan cada vez más trabas para disfrutar de su tiempo y mantener el contacto con la familia, los amigos y los vecinos.
Es imperioso transformar las ciudades no solo para eludir los peores efectos del calentamiento global, sino para ser más felices, sostiene Montgomery, que se apoya en las ideas del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, célebre por su cruzada contra el coche privado y la construcción de carriles bici, parques y bibliotecas. Para el autor, aún es posible dejar atrás la ciudad del siglo XX, orientada al tráfico rodado y rendida a la industria inmobiliaria, para construir espacios donde caminar, observar la naturaleza, jugar, aprender y relacionarnos, en suma, lugares para vivir mejor.
Medio siglo de neoliberalismo
Análisis coral sobre los estragos del modelo hegemónico y sus alternativas
El Observatorio DESC ha reunido a 35 autores para analizar, como indica el subtítulo de este libro, 50 años de neoliberalismo crisis a crisis. El observatorio lleva un cuarto de siglo promoviendo y defendiendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y este trabajo se enmarca en su voluntad de “contribuir al análisis, debate y reflexión sobre las causas estructurales de las desigualdades, las vulneraciones de derechos y la hipermercantilización derivada de las prácticas políticas y económicas hegemónicas en los últimos tiempos”.
Las cerca de 400 páginas del libro, publicado en catalán, invitan al lector a conocer las tropelías causadas por el neoliberalismo en cuatro ámbitos —laboral, naturaleza y alimentación, salud y cuidados y contra el propio Estado— y sus alternativas. El neoliberalismo ha sufrido muchas crisis, pero se resiste a renunciar a su influencia en nuestro sistema y nuestras vidas.
Cloacas al servicio del poder
Una investigación documenta los esfuerzos del Estado para controlar los daños del ‘caso Villarejo’
A menudo, se han presentado las tropelías del comisario José Manuel Villarejo y las famosas cloacas como los desmanes de incontrolados que se mueven por el beneficio propio. Y es así, pero con un matiz nada menor: durante décadas han servido también a intereses ilegítimos de los principales poderes institucionales y económicos del país.
Esta conclusión queda muy bien asentada en este libro fundamental del experimentado periodista Ernesto Ekaizer, que documenta no solo las tropelías del hatajo de policías corruptos, sino sobre todo la reacción del Estado para controlar los daños y sepultar la verdad. Ojo: no se trata de una institución u otra, sino del Estado en su conjunto: el partido en el Gobierno (el PP), que usaba él mismo las cloacas para burlar a la justicia; la Fiscalía General, que ya con el PSOE en el Gobierno logró sacar de en medio al indomable fiscal Ignacio Stampa; los jueces instructores de la causa, que embebidos de razones de Estado han recorrido vías tortuosas que implicaban dejarla en la mínima expresión e incluso reinventarla para dirigirla increíblemente contra Podemos; los grandes poderes económicos, que tras utilizar estos servicios especiales para sus propios intereses aportan los mejores bufetes para descafeinarlo; los servicios secretos y sus tentáculos mediático-judiciales, movilizados para proteger al rey emérito y matar la investigación, etc.
Toda esta práctica de Estado para llegar a ninguna parte queda sólidamente acreditada por el torrente de datos que aporta Ekaizer, con un estilo trepidante y de thriller. Las conclusiones son deprimentes, pero, al menos, ya no pueden ignorarse, por mucho que parezca este el objetivo del silencio mediático alrededor de un libro imprescindible para entender la España del siglo XXI.
El orden neoliberal está roto
Tras tres décadas de dominio que empezó con Reagan y Thatcher, el neoliberalismo explosionó con la crisis de 2008
El historiador estadounidense Gary Gerstle proporciona en su último libro las claves que revelan la inviabilidad del modelo económico neoliberal, un sistema impulsado por los conservadores Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pero que también recibió el apoyo del presidente demócrata Bill Clinton.
Gerstle realiza un sugerente recorrido que pone al desnudo las miserias que ha producido la religión del libre mercado llevado a sus extremos. La Gran Recesión evidenció que los excesos de las finanzas condujeron a la quiebra de numerosos bancos y a la ruina de millones de familias que precisaron la intervención del Estado para evitar un cataclismo total.
El relato de Gerstle subraya la relevancia de las rebeliones de los perjudicados del capitalismo extremo como Occupy Wall Street y las protestas de las comunidades negras en EE UU como el Black Lives Matter (las vidas negras importan). Al mismo tiempo, destaca la aparición de un potente pensamiento económico alternativo, simbolizado por el francés Thomas Piketty con su influyente libro El capital del siglo XXI, (2013).
Pero quizá el golpe más contundente al neoliberalismo lo proporcionó la victoria electoral de Joe Biden en 2020, que comportó la vuelta a la masiva intervención pública para gestionar la economía.
La incompetencia de Donald Trump la padecieron incluso los republicanos de clase media. El orden neoliberal que había priorizado el libre mercado mundial había dejado rezagadas a muchas personas. “La labor de Trump desmontando el orden neoliberal había insuflado en otros, incluida a una izquierda renacida, esperanzas en que el futuro político que anhelaban para EE UU pudiera estar a su alcance”, afirma Gerstle.
A diferencia de Trump, Biden empatizó con los padecimientos de los millones de estadounidenses que sufrieron la pandemia. Su propuesta no fue solo retórica. Significó un punto de inflexión por la puesta en práctica de decididas políticas “de calado en una cantidad y ambición que rivalizaban con las propuestas de Franklin Roosevelt”, según Gerstle. Estas iniciativas incluyeron masivas campañas de vacunación; un colosal plan de rescate de 1,9 billones de dólares para ayudar a personas y empresas a sobrevivir al colapso de la pandemia; un plan de un billón de dólares para asegurar las infraestructuras físicas y otro de 1,75 billones de dólares para mejoras sociales.
Biden tuvo la audacia de integrar a amplios sectores de la izquierda mediante grupos de trabajo conjuntos con expertos del senador progresista Bernie Sanders. Esto significó la incorporación de intelectuales como Darrick Hamilton y Stephanie Kelton y la comprometida académica de Harvard y senadora Elizabeth Warren. A pesar de estos cambios sustanciales, el autor considera que vestigios del orden neoliberal permanecerá con nosotros durante años. De todas formas, concluye: “El orden neoliberal en sí está roto”.
Memorias de un ecologista sin saberlo
El periodista Carlos Fresneda destila los recuerdos de Joan Carulla, el centenario 'abuelo de los tejados verdes'
Detrás de un tejado repleto de tomates, patatas, parras e higueras, con sistemas para recoger el agua de lluvia y compostaje a partir de la comida del súper, se esconde toda una filosofía de vida. Joan Carulla, el payés urbano que no quiso renunciar al contacto con sus plantas y que en 1953 creó su primer huerto urbano en Barcelona, desgrana la suya a lo largo de una vida, coincidiendo con su 100 aniversario.
Ecologista pionero seguramente sin saberlo, Carulla escribió siempre desde pequeño, tecleando su vieja Olivetti entre trayecto y trayecto en su amada bicicleta. Carlos Fresneda ha puesto orden en este libro a esas "virutas de memoria", reflejo de la evolución social y hasta política de un siglo.
Tras vivir la Guerra Civil, el pacifismo y la idea de la reconciliación atraviesan el libro, lleno de sabias lecciones de vida y un auténtico manifiesto a favor de la naturaleza.
La cara B del 'Silicon Valley español'
Una investigación periodística desmitifica los ‘unicornios’ hispanos
La revolución tecnológica ha encumbrado a muchos empresarios que no se limitan a ganar dinero, sino que se han convertido en auténticos gurús y referentes merced a un relato oficial que suele pasar de puntillas por los efectos sociales que han provocado sus disrupciones.
Paula Solanas, joven periodista económica del diario Ara, analiza en este libro la historia de los cuatro grandes unicornios (startups que superan los 1.000 millones de valoración) del Silicon Valley español con hambre de conocer más allá del relato oficial edulcorado por grandes departamentos de mercadotecnia: Glovo, Cabify, Jobandtalent e Idealista.
Para ello, Solanas hace lo que se espera de una buena periodista: tomar distancia e investigar todos los ángulos de las historias corporativas y de las biografías personales de sus impulsores, analizar fríamente los datos, hablar con todo el mundo y, sobre todo, con los que están a pie de calle. El resultado es un retrato mucho menos halagador de unos supuestos referentes idolatrados, pero cuyas innovaciones, en algunos casos, distan mucho de estar claras. Más bien parecen dirigidas a laminar derechos en nombre de una modernidad que desvaloriza el trabajo.