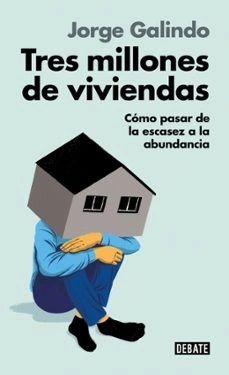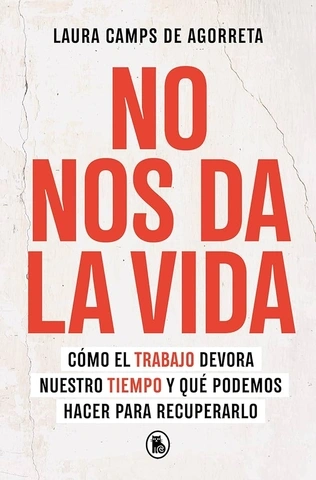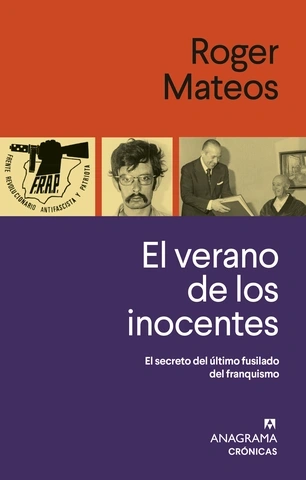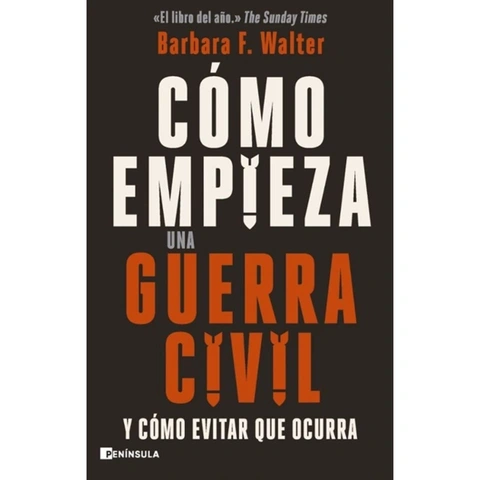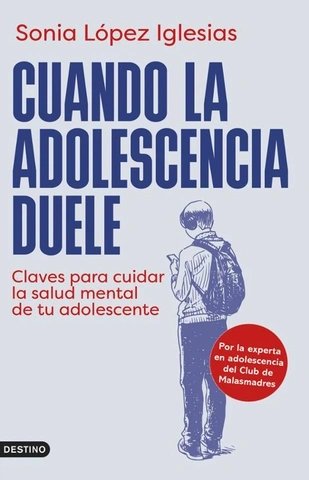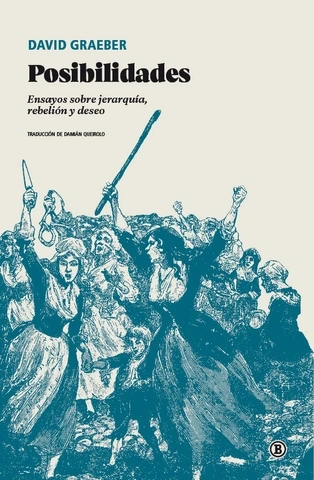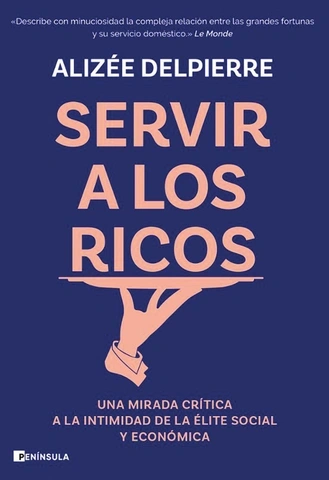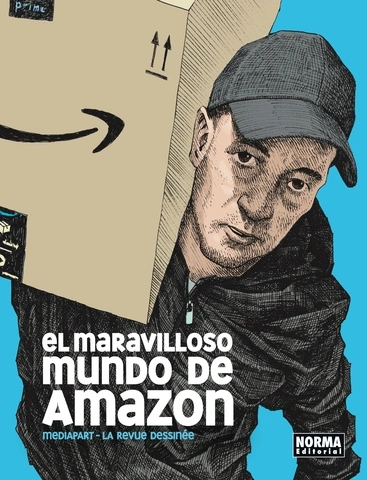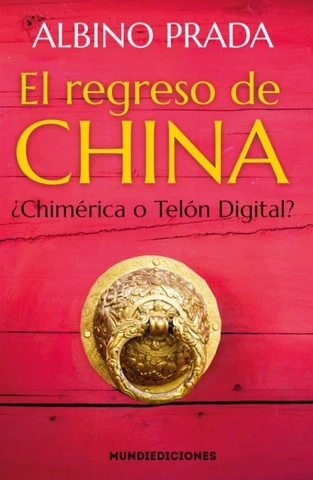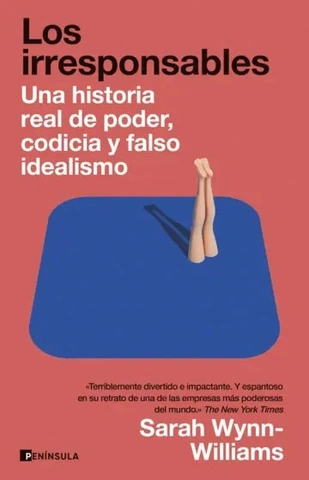Solución: construir más
Adecuar la oferta a la demanda es clave para afrontar la crisis de la vivienda
Toda solución al problema de la vivienda pasa necesariamente por aumentar la oferta disponible. Esta es la tesis central del libro del sociólogo Jorge Galindo, subdirector del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), quien pone sobre la mesa una cifra de partida de tres millones de viviendas para bajar los precios, facilitar la emancipación de las personas jóvenes y contribuir a un desarrollo urbano y social más equitativo.
El autor considera necesario conciliar dos maneras de ver la vivienda: como un activo y como un derecho. Subraya que la idea de construir más es esencial, pero no suficiente y, por ello, propone medidas adicionales que van desde aumentar el parque público e incentivar fiscalmente la primera compra hasta frenar la acumulación especulativa y reformar el mercado de alquiler para que haya más pisos en el mercado. En su opinión, los controles de precios son contraproducentes porque desincentivan la oferta.
Vidas aceleradas
No vale la pena trabajar tantas horas para llegar a duras penas a fin de mes
El año pasado, el magnate Elon Musk defendió la jornada de... ¡80 horas semanales! He aquí un negacionista en un mundo cada vez más acelerado en el que una mayoría sufre un cóctel de precariedad sumada a la pobreza de tiempo.
Con un tono desenfadado, entre reflexiones personales aderezadas de datos, Laura Camps desacraliza el trabajo y aboga por la reducción del tiempo de trabajo en aras de la conciliación, en un libro en el que se tocan muchos palos: de las abuelas explotadas a algunas trampas del teletrabajo y de los discursos de la meritocracia, pasando por las horas extra no remuneradas o por las dificultades de aplicar el derecho a la desconexión digital.
En realidad, va todo junto. Sostiene el libro, precedido por una cita de El derecho a la pereza, de Paul Lafargue: mientras exista pobreza de tiempo, las masas seguirán quietas y en silencio.
Los últimos fusilados de Franco
Investigación rigurosa de la ejecución de tres militantes del FRAP y dos de ETA en las postrimerías de la dictadura
El cincuenta aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo ha vuelto a sacudir los ánimos de muchos ciudadanos por el cúmulo de recuerdos y sufrimientos que marcaron los últimos días de la dictadura. El 27 de septiembre de 1975 fueron fusilados tres militantes del FRAP, (Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y dos de ETA, (Juan Paredes, Txiki, y Angel Otaegui). Las ejecuciones de Franco, que murió 54 días después, desataron una ola internacional de protesta. Las peticiones de clemencia de Pablo VI y de primer ministro sueco Olof Palme fueron ignoradas.
El periodista Roger Mateos ha realizado una rigurosa investigación, sobre aquellos terribles acontecimientos. Un trabajo muy valioso por la abundante información sobre la personalidad y el proceso de radicalización de aquellos jóvenes. Una evolución condicionada por la extrema violencia de la dictadura y las ideas políticas de la época. Hay que recordar que en 1970, el filósofo Jean Paul Sartre fue detenido, junto a Simone de Beauvoir, por repartir por las calles de París el periódico maoísta La Cause du peuple.
Mateos explica bien la conexión entre la represión y la radicalización de la lucha. Profundiza en el ejemplo de Baena, un estudiante de Filosofía expulsado de la Universidad de Santiago a los 19 años por sus actividades democráticas. Buscado por su solidaridad con el obrero Manuel Montenegro, asesinado el 1 de mayo de 1975, huyó a Madrid y pasó a la clandestinidad. Dos meses después fue detenido y acusado de la muerte del policía Lucio Rodríguez Martín, hecho por el que acabaría siendo fusilado.En agosto cayeron Ramón García Sanz, (1948) y José Luis Sánchez Bravo (1954), acusados del asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose, de 49 años. El libro incluye también un justo recordatorio para los que cayeron solo por llevar uniforme.
Mateos analiza la farsa de los juicios y las incongruencias de las sentencias, anuladas por el Gobierno actual por “ilegales” a Sánchez Bravo en 2024 y a Baena en 2025 tras peticiones familiares.
¿De la polarización a la guerra civil?
Una politóloga advierte de que los patrones desencadenantes de conflictos violentos avanzan en Occidente
Los países occidentales parecían haber descartado hace décadas la posibilidad de que les estalle una guerra civil ante la fortaleza del marco democrático, que, en teoría, permite dirimir las diferencias por cauces pacíficos. ¿Sigue en pie esta premisa o las posibilidades de que estalle algún conflicto violento, o incluso una guerra civil, en algún país liberal-democrático es ya una hipótesis real ante la creciente polarización?
A juicio de Barbara F. Walter, politóloga de la Universidad de California experta en guerras civiles y violencia política, la posibilidad de que estalle un conflicto violento en algún país occidental, y particularmente en EE UU, es muy real. Ello no quiere decir que vaya a suceder, claro, pero en su opinión ya no es posible ignorar esta hipótesis en cualquier análisis serio.
La autora combina una mirada histórica del estudio de muchas guerras civiles con una sólida trayectoria académica, lo que le permite identificar patrones comunes en los desencadenantes en contextos muy distintos entre sí. Varios de estos patrones empiezan a reflejarse de forma alarmante en países de larga tradición democrática que creían haber superado para siempre estas dinámicas.
A medio camino
Uno de los indicadores más interesantes y desconocidos para el gran público es el índice de anocracia, un concepto con el que los expertos se refieren a los países que se sitúan a medio camino entre una democracia plena y una autocracia. En un rango entre 0 y 20, en que la dictadura más atroz represente el 0 y la democracia perfecta el 20, la zona de anocracia sería del 5 al 15. Según la sólida base de datos que maneja la autora, el principal desencadenante de una guerra civil no suele ser tanto la pobreza, la desigualdad, la represión o la diversidad, sino adentrarse en un terreno de anocracia, tanto en tránsito desde una dictadura como desde una democracia plena.
Hacia este peliagudo terreno parecen adentrarse cada vez más países formalmente democráticos pero que en los últimos años han multiplicado los tics autoritarios. Casos hay para todos los gustos, pero la pérdida de calidad democrática parece un factor común en Occidente. No solo debería preocuparnos por los retrocesos políticos y morales que implica, sino también por este factor de desencadenante de violencia si coincide con otro elemento, que el libro identifica bien y que también parecen ganar terreno: polarización a partir de facciones antagónicas que destruyen cualquier puente, sentimiento de exclusión o de pérdida de estatus de colectivos antes pujantes, ecosistema de comunicación agresivo, amplificado por las redes y las fake news, etc.
El trabajo está escrito antes del último triunfo electoral de Donald Trump, con lo que el sombrío panorama que dibuja se ha exacerbado aún más, y no solo en EE UU. Es bueno huir de los alarmismos, pero conviene tomarse muy en serio las advertencias de este libro.
Lidiar con la adolescencia
Un libro que ayuda a padres y madres a entender el proceso de cambio de sus hijos
Ser madre o padre es el único título que se obtiene antes de hacer la formación para ello. Cuando se atisba la sensación de preparación, la criatura ya entra en otra fase y vuelta a empezar. La psicopedagoga y maestra Sonia López Iglesias, colaboradora del Club de Malas Madres, escribe Cuando la adolescencia duele a partir de su experiencia acompañando a familias y, sobre todo, educando a lo que denomina "adultos estropeados": son los siempre listos para quejarse por lo que sus vástagos hacen mal y porque no son como imaginaron, los que solo los valoran según las notas, los que los sobreprotegen.
Amor incondicional, límites claros, espacios de confianza, humor, respeto... son algunas recomendaciones de un libro empático con los progenitores que sienten culpa por no ser perfectos, por perder los nervios alguna vez o por sentir confusión y dudas en esta fase de cambios.
Repensar lo 'evidente’
Editados en castellano los primeros trabajos del añorado antropólogo David Graeber
El antropólogo estadounidense David Graeber falleció en 2020 con solo 59 años tras haberse convertido en uno de los grandes referentes intelectuales frente al consenso neoliberal y a la imposición de la austeridad en la década de 2010 tras la Gran Recesión, con obras tan notables como En deuda y El amanecer de todo, con una perspectiva muy original, abierta de miras y un trasfondo ácrata que parecía divertirse incomodando no solo a los capitalistas, sino también a los marxistas encadenados al catecismo.
Ahora, la editorial Bellaterra ha tenido el acierto de editar en castellano este conjunto de trabajos dispersos publicados originalmente en 2007, antes de hacerse famoso pero que ya contenían todos los ingredientes que lo han convertido en un clásico: siempre a pie de calle, ya sea en Seattle o en Madagascar, con los ojos bien abiertos y una invitación permanente a no dar nada por hecho y a poner en cuestión el universo cultural que solemos considerar evidente. Es una caja de herramientas nueva que permite revisitar con otros ojos conceptos clave como la autoridad, el poder, el consumismo, la revolución, el Estado, las jerarquías y, por supuesto, el capitalismo y sus orígenes.
Soy rico, luego mando
Una socióloga se infiltra entre los millonarios
Una joven socióloga logra hacer una auténtica inmersión en las casas de los ultrarricos franceses, con un ejército de sirvientes y mayordomos a su disposición, y el resultado es un breve pero importante libro que retrata las interioridades de la clase dominante y pone al descubierto, desde sus mismas entrañas, una mentalidad que da por hecho que el mundo entero debe estar a su servicio. Porque lo valen, porque así ha sido siempre o porque se lo han ganado, que de todo hay en este submundo, aunque todos los caminos lleven al mismo lugar.
La investigación duró años, incluyó dos trabajos como nanny infiltrada y entrevistas con 105 familias adineradas y miembros de su servicio, lo que realza el valor de un trabajo que aporta pistas muy valiosas en ámbitos cruciales de nuestra sociedad —clasismo, desigualdad, sexismo, poder, cuidados, etc.— con la voluntad expresa de escuchar a todos los actores, huir del maniqueísmo y admitir la complejidad de la vida misma.
La sonrisa falsa de Amazon
Radiografía de un imperio económico con muchos daños colaterales
Una sonrisa es el símbolo que representa a Amazon, empresa creada por Jeff Bezos en 1994 que ha revolucionado el comercio mundial y que ha convertido a su creador en una de las personas más ricas del planeta. Pero es una sonrisa impostada que esconde explotación laboral, trampas fiscales y ataque frontal al comercio tradicional.
Las publicaciones francesas Mediapart y La Revue Dessinée han analizado a fondo el impacto social de esta multinacional a base de cómics y artículos. Bezos pretende hacernos creer que en su empresa todo es color de rosa, pero este libro nos demuestra que la felicidad de Bezos es a costa del sudor y la explotación de mucha gente y del impacto negativo sobre el medio ambiente. Y lo hace con un rigor periodístico que permite entender por qué hay que hacer caer del pedestal a Bezos y al juguete que le ha hecho multimillonario.
El milagro chino y sus sombras
Las desigualdades y la falta de democracia amenazan el futuro del gigante asiático
China ha experimentado en unas pocas décadas la mejora más intensa de la historia en las condiciones de vida de sus ciudadanos. Su futuro, sin embargo, se encuentra amenazado por el aumento de las desigualdades y las serias deficiencias de su democracia.
La impresionante transformación del gigante asiático, que ha pasado del feudalismo a competir con éxito con las economías más avanzadas tecnológicamente casi en un abrir y cerrar de ojos, no ha salido de la nada. El profesor Albino Prada tiene la cautela de recordarnos que hasta el siglo XV China había ido muy por delante de Occidente en muchos terrenos, como quedó patente en inventos como la brújula, el papel, la pólvora, los altos hornos, la imprenta, el torno de hilar, los cañones y el hierro, entre otros.
Los logros más sustanciales han sido las mejoras de las condiciones materiales de vida de sus ciudadanos tras la revolución dirigida por el Partido Comunista, que estableció la República Popular en 1949. La China de Mao logró entre 1950 y 1975 elevar la esperanza de vida de 40 a 66 años. Actualmente es ya de 79 años, frente a los 77 en EE UU.
Además, el Gobierno de Pekín ha logrado convertir su país en una potencia económica con gran influencia internacional aunque solo destina a gasto militar el 1,6% de su PIB, frente al 3,5% de Washington.
El análisis del profesor Prada es especialmente valioso al profundizar en los errores cometidos, entre los que destacan la Revolución Cutural y la destitución y posterior rehabilitación de destacados dirigentes como Deng Xiaoping. Fueron cambios que significaron “un radical viraje de un planteamiento colectivo a otro individualista que, de forma acelerada, conducirá a China hacia una sociedad de mercado”, según Prada. El autor constata el fuerte crecimiento de las desigualdades, el bajo nivel del gasto social y la aparición del nuevo modelo denominado Chimérica, que define como “una sociedad global de mercado a ambos lados del Pacífico en la que líderes políticos y hombres de empresa operan con violaciones sistemáticas de los derechos laborales, sociales y humanos”.
La irresponsabilidad de creer en Facebook
La contribución de Facebook a la victoria electoral de Donald Trump en 2016 está bien documentada
En 2009, cuando Facebook tenía solo unos 400 millones de usuarios, Sarah Wynn-Williams, una joven diplomática neozelandesa, experimentó lo que ella misma califica como "una epifanía": una creencia inquebrantable en que esa plataforma iba a cambiar el mundo.
Su expectativa —que califica ahora como "ingenua"— era que Facebook podría llegar a ser "una fuerza política mundial que cambiaría Internet y el mundo", y que para ello necesitaría un diplomático. Así que no paró hasta conseguir que dos años más tarde la contrataran como directora de Políticas Públicas Internacionales. Los irresponsables es un relato del desencanto progresivo de su autora al constatar —hasta ser despedida por "bajo rendimiento" en 2017— que los objetivos reales de la empresa se orientaban más a llegar a ser una fuerza comercial global que a "hacer un mundo más abierto y conectado", como Facebook proclamaba al salir a Bolsa en 2012.
Doble moral
Una de las constantes del libro es la descripción descarnada y crítica de la personalidad y el estilo autocrático de Mark Zuckerberg (CEO y fundador de Facebook), así como de la cultura corporativa "de un equipo de personas fieles a ellos mismos y a su tribu por encima de cualquier ideología y cualquier otra cuestión". Era una cultura que llevaba a aplicar una doble moral a sus relaciones con gobernantes y políticos. En caso de conflictos, como los relacionados con la moderación de contenidos, Facebook sostenía que sus "valores", como la defensa del derecho sin límites a la libertad de expresión, estaban por encima de la legislación nacional, a menos que hubiera un riesgo de prohibición de operar en el país.
En paralelo, Zuckerberg acabó por darse cuenta de que los políticos con los que se reunía no solo le pedían selfis, sino también ayuda para utilizar Facebook a su favor, incluyendo ganar elecciones. Al constatar que los contenidos polémicos y emocionales son los que generaban mayor actividad, el fomento a la polarización se convirtió en una fuente de ingresos. Su contribución a la victoria electoral de Donald Trump en 2016 y del dictador Rodrigo Duterte en Filipinas están bien documentadas. También lo está la pasividad dolosa ante la evidencia de que la junta militar de Myanmar usaba la red social para atizar el odio contra la comunidad musulmana, lo que condujo en último término a una limpieza étnica.
La descripción, siempre en primera persona, que la autora hace de Zuckerberg y su equipo es creíble, aunque no tan contundente como la documentación que Frances Haugen, otra exejecutiva de Facebook, difundió en 2021. Aun así, resulta algo inverosímil que una diplomática experimentada tardara tanto en darse cuenta de que al relacionar con políticos y jefes de Gobierno a un Zuckerberg carente de principios acabaría potenciando su arrogancia y su disposición a convertir Facebook (ahora Meta) en una empresa tóxica.