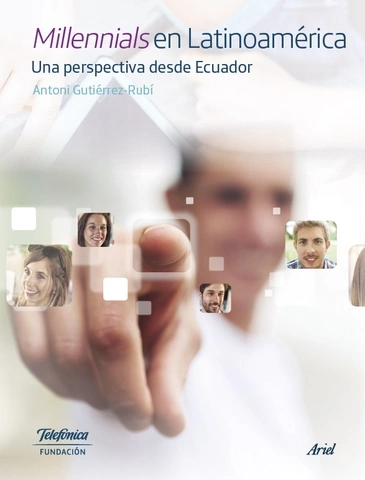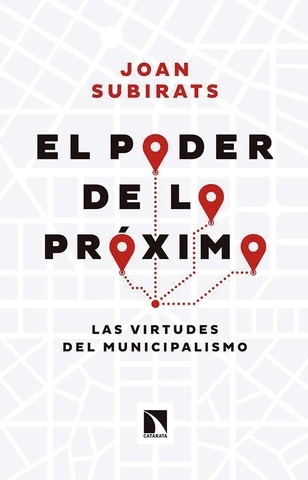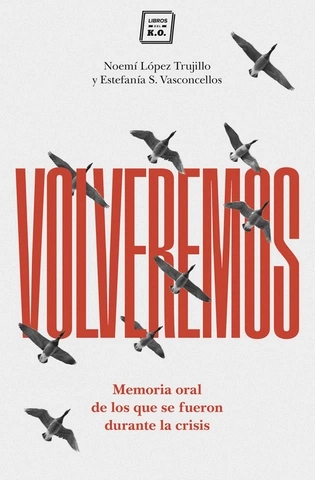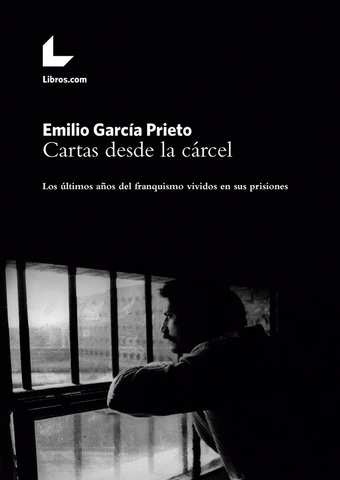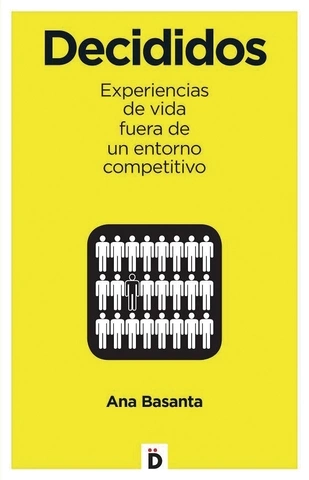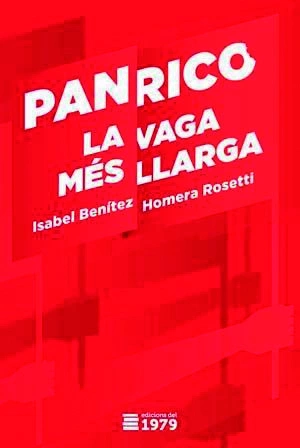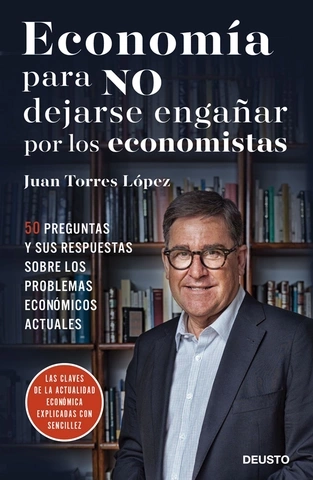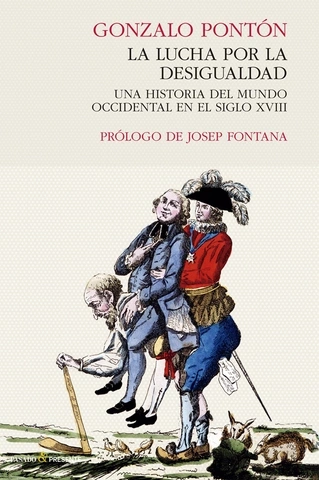Millennials en Latinoamérica // Radiografía de los ‘milennials’
SOCIOLOGÍA: Esta investigación analiza cómo es esta generación nacida entre 1981 y 1995, y también cómo se relaciona con la tecnología en su vida cotidiana en el trabajo, la educación, el ocio o la información.
SOCIOLOGÍA: Esta investigación analiza cómo es esta generación nacida entre 1981 y 1995, y también cómo se relaciona con la tecnología en su vida cotidiana en el trabajo, la educación, el ocio o la información.
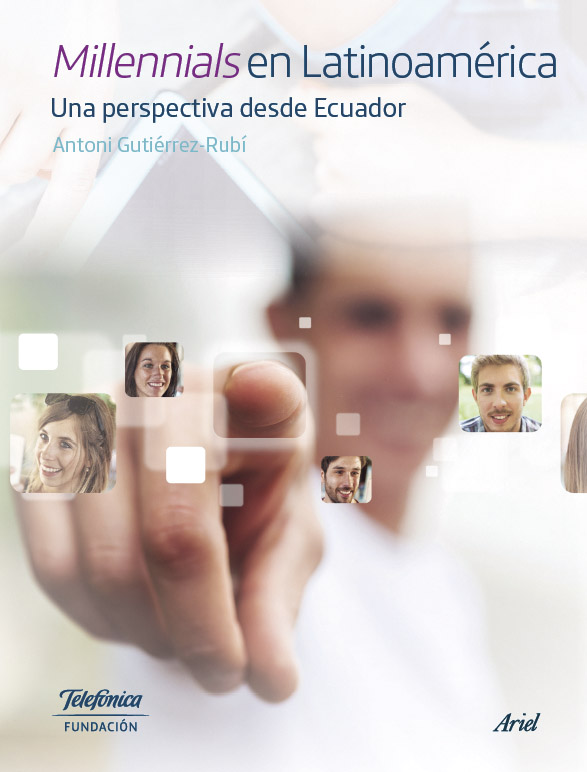 |
| Millennials en Latinoamérica Antoni Gutiérrez-Rubí. Ariel, 2015 124 páginas Descarga gratuita en: gutierrez-rubi.es |
Prefieren el tiempo al dinero. Se muestran impacientes, sobre todo si les hacen esperar. Su conectividad es total, lo que se traduce en una ruptura con los horarios laborales tradicionales. Tienden a ser optimistas y a sentirse bien. Confían en sí mismos, y tal vez por esta razón no le temen al fracaso ni a emprender un proyecto. Se interesan por las causas políticas, aunque no tanto por los partidos. Les encanta viajar y son multiculturales.
Son algunos rasgos más representativos de los millennials, que resentan el 26% de la población mundial. Este trabajo de Antoni Gutiérrez-Rubí para la Fundación Telefónica, que complementa otros estudios, no limita su visión a Latinoamérica, en parte por el carácter glocal de esta generación enganchada al móvil.
El poder de lo próximo. Las virtudes del municipalismo // El impulso del municipalismo
POLÍTICA: Una reflexión fundamental para entender el potencial de la política ciudadana.
POLÍTICA: Una reflexión fundamental para entender el potencial de la política ciudadana.
Una de las realidades a las que estamos asistiendo es que los organismos internacionales (G-20) o el FMI, no han sido capaces de ofrecer soluciones a los desequilibrios que ha generado la globalización. En la respuesta ciudadana a los estragos de la austeridad y al dominante poder de las finanzas los movimientos locales han desempeñado un poder muy relevante. En España tras las elecciones locales de mayo de 2015 se ha registrado un importante cambio político de los gobiernos municipales en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz o Zaragoza. Muchas de las candidaturas de estos nuevos gobiernos estaban formados por activistas defensores de los servicios públicos como la vivienda, la sanidad o la educación.
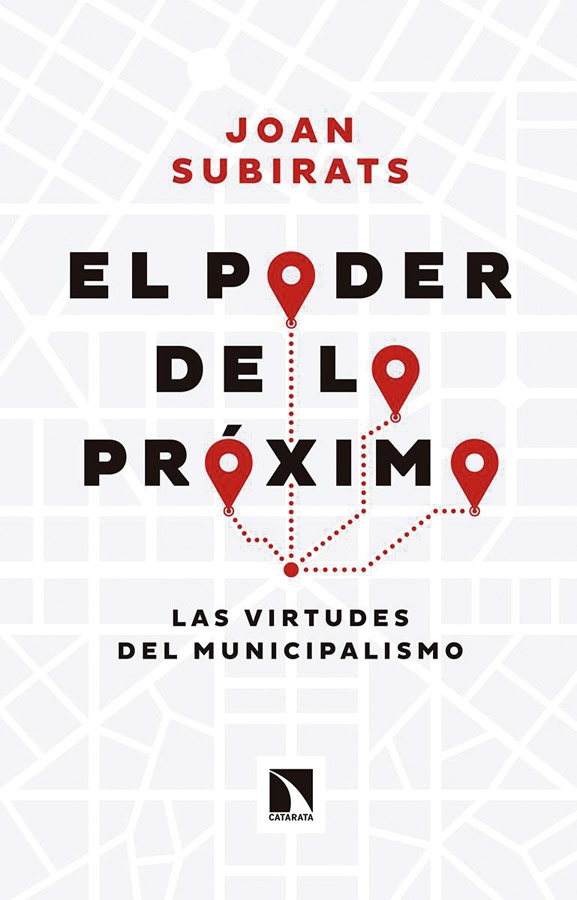 |
| El poder de lo próximo. Las virtudes del municipalismo Joan Subirats Catarata, 2016 124 páginas. 14 euros |
El estudio científico de este profundo cambio político es el núcleo del libro El poder de lo próximo, del profesor Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Autor de numerosos libros y trabajos de investigación sobre análisis de políticas públicas, innovación democrática social y gobiernos democráticos, Subirats defiende abiertamente esta obra “la importancia de reforzar las capacidades y competencias de esos gobiernos como la mejor garantía para democratizar y afianzar la toma de decisiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
En su reflexión, el autor destaca el crecimiento “del debate sobre lo que se llama el mundo de los commons, del ‘procomún’ como referencia de lo que siendo colectivo no tiene por qué forzosamente quedar incluido en la lógica institucional-pública”. Por ello plantea que hay que repensar las políticas locales después de cuarenta años de democracia local. Insiste especialmente en que “hay que ir más allá de lógica estrictamente institucional a la hora de pensar las políticas urbanas necesarias para hacer frente a los nuevos retos”.
Subirats considera necesario una visión abierta del gobierno local que involucre e implique a actores y tejido social. Desde su punto de vista las exigencias sociales parten de tres valores básicos: “autonomía personal, reconocimiento de la diversidad y exigencia de igualdad”.
En relación con la dinámica global – local considera que “debemos pensar globalmente y actuar localmente, pero también pensar localmente y actuar globalmente”. A su juicio la densidad urbana facilita la sostenibilidad ambiental y social. La participación de los ciudadanos es fundamental en su concepción de la futura gobernanza. Por eso cree que el gobierno de las ciudades “no puede plantearse sólo como un problema de los ayuntamientos”.
En sus conclusiones ve el futuro del gobierno local como el que es capaz de compartir y colaborar para conseguir determinados objetivos. Para Subirats el ámbito local es una esfera propicia para experimentar “el espacio de lo ‘común’ que nos permite ir más allá del clásico dilema entre Estado y mercado”.
El futuro es Fintech // Atención, bancos: vienen e-curvas
El sector financiero vivirá en la próxima década un cambio mayor del que ha vivido en el último siglo.
El sector financiero vivirá en la próxima década un cambio mayor del que ha vivido en el último siglo.
 |
| El futuro es Fintech Susanne Chishti y Janos Barberis Deusto Barcelona, 2017 páginas: 290. Precio: 23,95 € |
No se trata sólo de que las entidades que no sepan entender e integrar los usos de las nuevas tecnologías que harán los millenials y la generación Z, pueden acabar superadas o incluso fuera del mercado. Se vislumbra ya una guerra entre los propios bancos, cada vez más tecnificados, y nuevos actores que no son bancos tradicionales, sino los gigantes tecnológicos que conocemos, incluidos los Apple, Google y Facebook de turno, más una interminable lista de pequeñas start up especializadas en Fintech que ofrecen medios de pago y servicios financieros.
MEJOR SERVICIO MÁS BARATO
Cuando hablamos de Fintech hablamos de empresas que emplean nuevas tecnologías de la información y comunicación para ofrecer servicios financieros normalmente de manera más rápida, de modo que se conviertan en una experiencia mejorada para el usuario y, por supuesto, a un coste menor. Como la cultura de la innovación está tan arraigada en estas empresas, el abanico de servicios que ofrecen pueden acabar concibiéndose una especie de “suministros” básicos, hasta el punto de subir un peldaño más: la protección de seguridad respecto de los datos privados del cliente.
El futuro es Fintech es, en este sentido, un compendio de artículos de personas que están metidas hasta arriba en este nuevo mundo y pretende funcionar como una guía para entender la revolución tecnológica en ciernes. Coordinado por Susanne Chishti y Janos Barberis, el hecho de que el libro incluya hasta 85 aportaciones clasificadas por bloques facilita al lector elegir los artículos que más le interesen según el tema.
Los escritos abordan las tendencias generales en la tecnología financiera y la actitud de la banca respecto a la colaboración con los nuevos actores, que a veces se parece más a intentos de absorción (o incluso a la guerra frontal).
Otros abordan los países y ciudades que se están tomando especialmente en serio la actividad de las Fintech, empezando por Londres, que añade una nueva dimensión Fintech a su dimensión de hub financiero y de hub tecnológico; pero también Holanda, India, Singapur, Viena y Luxemburgo.
La oportunidad de la inclusión financiera para sectores sociales vulnerables es un aspecto interesante que no suele tratarse y que cuenta con su capítulo, aunque el hecho de que exista una revolución en las finanzas no necesariamente la garantiza.
Más se ha hablado ya de la financiación colaborativa de proyectos y de las criptomonedas (divisas encriptadas como el bitcoin). El libro entra en ello en relación con las Fintech, y tambien en la posibilidad de que el dinero físico deje de existir.
SIN ÉTICA, LOS MISMOS ERRORES Resultaría muy difícil para un principiante en una empresa perder un millón de dólares en un día, salvo quizá si quemase el edificio... Pero en una sala de inversión podría perder esa suma en 10 segundos
Uno de los aspectos interesantes que plantea El futuro es Fintech es el de la ética. Uno de los autores, Huy Nguyen Trieu, director gerente en Citi y autor de Disruptive Finance, escribe sabias reflexiones. “Resultaría muy difícil para un recién licenciado unirse a una empresa de consultoría y perder un millón de dólares en un día, salvo quizá si quemase el edificio… Ese mismo licenciado en una sala de inversión podría perder esa suma en diez segundos”. Este mismo autor echa en falta en las 16 webs de Fintech que ha analizado que exista un apartado sobre valores o ética.
CRECER AL 200%
En todo caso, sin ética, las nuevas finanzas parecen condenadas a repetir las mismas equivocaciones que las finanzas que tan bien conocemos, y que no son ajenas al nacimiento de las propias Fintech, pues éstas emergen de la crisis financiera y “la rabia de la gente”.
En menos de una década, este nuevo sector está ganando tamaño a un ritmo vertiginoso. Según los datos de la firma CB Insights, las Fintech atrajeron, sólo en el año 2014, 12.200 millones de dólares en capital que buscaba inversiones en oportunidades de crecimiento, y la financiación de un año para otro ha ido aumentado del orden del 200%.
A principios de 2015, el presidente ejecutivo del BBVA, Francisco González, llegó a decir que la mitad de los bancos de todo el mundo desaparecerían como consecuencia de la ruptura digital del sector. Warren Mead, socio director de Challenger Banks y responsable de KPMG de Global Co-Lead Fintech, concede que, a resultas de la crisis financiera, la credibilidad de la banca se ha visto “mermada” y que González puede tener razón.
Aun así, añade: “Los bancos más preparados para el futuro no sólo sobrevivirán a la invasión de la disrupción digital, sino que prosperarán con nota a medida que estos competidores basados en la Fintech adquieran impulso”.
¿Por qué? Los pesos pesados tradicionales tienen sus ventajas: una enorme base colectiva de clientes y de datos. Deberían saber convertirse en app stores financieras, fuente de las mejores soluciones financieras globales, incluso también de otros proveedores (desde cargar un monedero electrónico de Starbucks a tomar dinero prestado de otros pares a través de Ratesetter, o hacer un pago internacional usando Transferwise, por citar algunos ejemplos).
Como conclusión, os dejo el título de uno de los artículos de El futuro de la Fintech: “El banco ha muerto, ¡larga vida al banco!”.
Volveremos // Generación frustrada
Emigración: ‘Puzzle’ coral de jóvenes que se fueron con la crisis.
Emigración: ‘Puzzle’ coral de jóvenes que se fueron con la crisis.
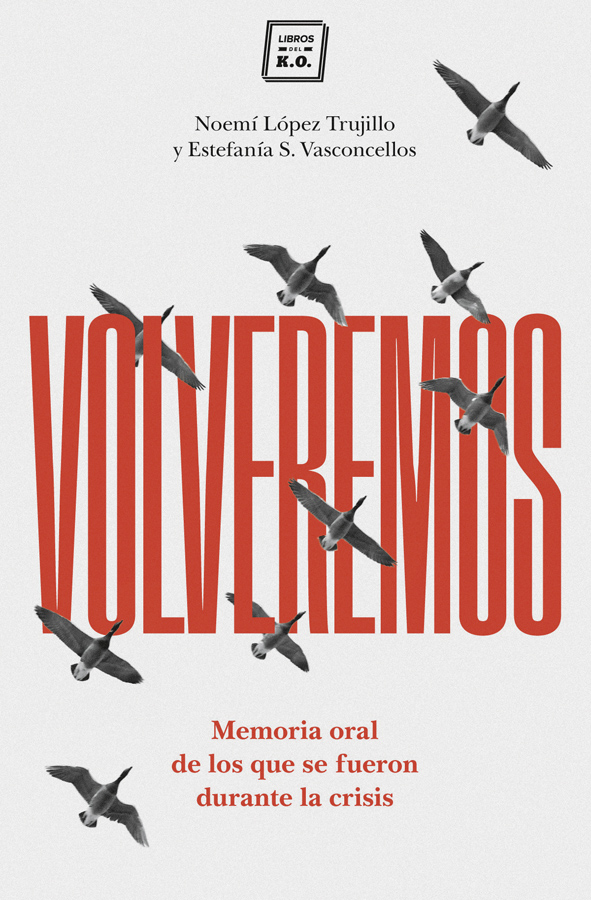 |
| Volveremos Noemí López Trujillo y Estefanía S. Vasconcelos Libros del KO, 2016 154 páginas. Precio: 15,90 € |
Dos reporteras de veintiocho años han recopilado en este trabajo las reflexiones, impresiones y anhelos de una docena de jóvenes que con la crisis se vieron obligados a coger las maletas y marchar a Reino Unido, Canadá, Uruguay, Francia, Luxemburgo, Alemania... Es un libro casi de terapia de grupo, en la que los emigrantes a su pesar cuentan sus experiencias a bocajarro y las comparten con familiares y amigos, a partir de una secuencia ordenada —la decisión de irse, el impacto de la llegada, la nostalgia, el debate identitario, las expectativas vitales...— y sin ningún ánimo de pontificar. Basta la franqueza de este torrente de emociones (y reflexiones) para dar ya de por sí utilidad a un libro que se propone “destilar esa tensión humana de miedo y esperanza” que se encuentra detrás de la fría cifra estadística. Y también ofrecer un fresco coral que ayude a entender mejor no sólo las frustraciones de una generación, sino también los anhelos, que en ningún lugar está escrito que no se vayan a cumplir: Volveremos es “una promesa y una amenaza”.
Cartas desde la cárcel // Cartas de amor contra el franquismo
Historia: Relato de las vivencias de un preso de la dictadura.
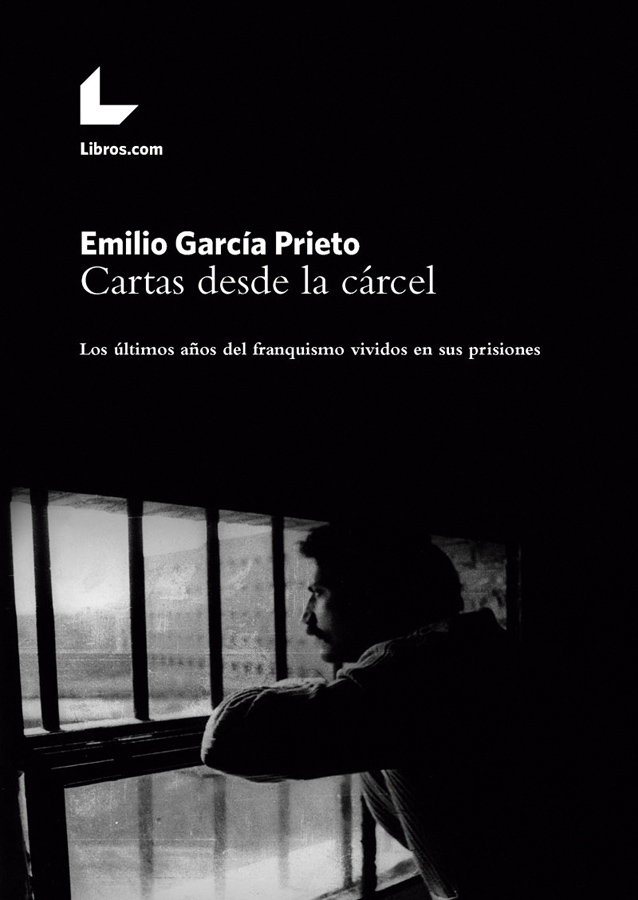 |
| Cartas desde la cárcel Emilio García Prieto Libros.com, 2016 260 páginas. Precio: 16 € |
Historia: Relato de las vivencias de un preso de la dictadura.
La lucha contra el franquismo se llevó a cabo en los frentes más impensables. Algunos siguieron luchando, estudiando y viviendo desde la cárcel. Cuarenta y un años después de la salida de su encierro, Emilio García Prieto ha publicado las emotivas cartas que escribió a su mujer, Karen, durante sus más de tres años de cautiverio en Carbanchel, Soria y Segovia. Son cerca de 300 misivas rebosantes de ternura de un joven profesor de matemáticas, militante del FRAP y del PCE (m-l).
El libro tiene un alto valor testimonial por relatar las vivencias de unos jóvenes que lo arriesgaron todo por derribar la dictadura. Pero también es la historia de amor de una pareja que afrontó mil apuros para mantenerner vivo su afecto.
Decididos // Diez vidas reinventadas
Emprender: Fantasear con un cambio de vida lejos del consumismo y del mundo competitivo es una vía de escape que algunas personas hacen realidad.
Emprender: Fantasear con un cambio de vida lejos del consumismo y del mundo competitivo es una vía de escape que algunas personas hacen realidad.
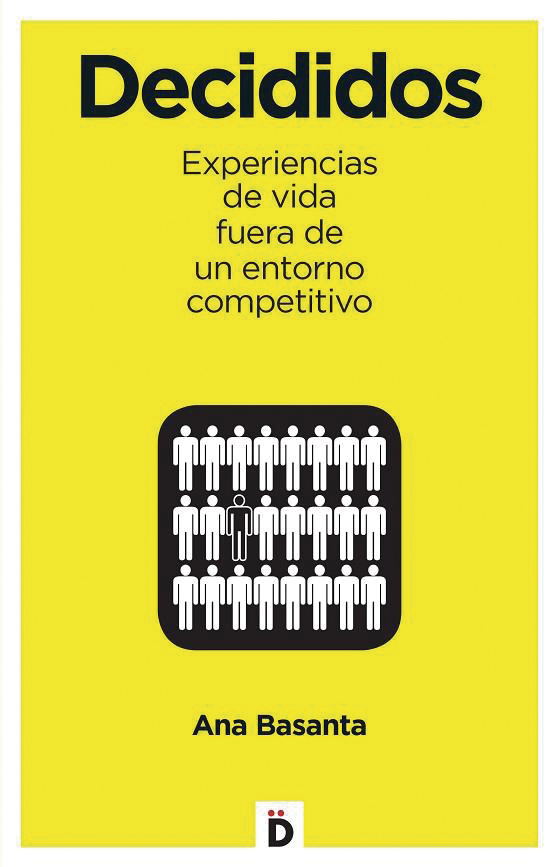 |
| Decididos. 10 experiencias de vida fuera de un entorno competitivo Ana Basanta Diëresis, 2016 160 páginas. Precio: 16 € |
A toro pasado, quienes han acabado dando el salto no reconstruyen el relato como una hazaña exenta de penurias, las hayan sufrido o no, pero, a la hora de los balances, parecen no arrepentirse. Al menos así se desprende de las historias que la periodista Ana Basanta ha recogido en Decididos, un compendio de diez peripecias vitales que, como trazos comunes, comparten decisión, incertidumbre y capacidad de superarse.
En un momento en el que el trabajo estable y bien remunerado escasea y los vientos neoliberales y tecnológicos imponen el empleo por proyectos, flexible y desprotegido desde un punto de vista social, en todos los casos relatados en el libro se recorre un camino a la inversa: salir de lo que uno de los protagonistas llama “el calor del sueldo fijo” y escuchar la voz de la insatisfacción respecto de la propia vida, marcada por una presión excesiva, las prisas y la desconexión de la naturaleza y de los propios proyectos.
Los destinos de Jaume, Santi, Xuan-Lan y María son distintos —cambiar la banca online por actividades en torno al yoga, reconstruir una vieja rectoría en los Pirineos donde vivir en comunidad, vivir más de tres lustros viajando en un velero reciclado, montar un negocio para personas que desean elegir zapatos diseñados a su medida y según sus gustos, intentar hacer el mundo un poco mejor como cooperante o poner en marcha una agencia de viajes online tras el paréntesis de una década en Colombia—, pero todos ellos huelen a búsqueda de una mayor libertad.
Todos los protagonistas que desfilan por Decididos saben localizar perfectamente el momento preciso en que supieron que ya no había vuelta atrás a una idea loca. Pudo producirse a 4.900 metros de altura, comiendo un bocata bajo un árbol o escuchando distraídamente una conversación ajena. Es hermoso leer sobre esos pequeños grandes momentos.
Panrico. La vaga més llarga // Sindicalismo combativo
Laboral: La huelga de Panrico, icono agridulce de la lucha obrera.
Laboral: La huelga de Panrico, icono agridulce de la lucha obrera.
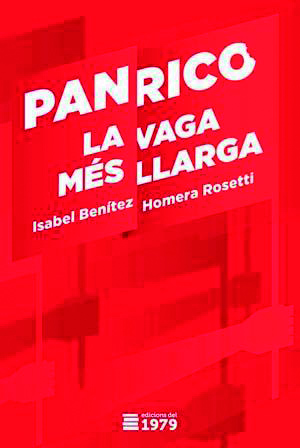 |
| Panrico. La vaga més llarga I. Benítez, H. Rosetti Edicions del 1979, 2016. 344 páginas Precio: 15 € (en catalán) |
La larguísima huelga indefinida de Panrico, que superó los tres meses de duración en 2013, es todo un símbolo del movimiento obrero más combativo, con un papel en el imaginario al nivel de la lucha en la metalúrgica Laforsa durante la transición. La periodista Homera Rosetti y la socióloga Isabel Benítez han escrito el relato épico de esta movilización, que sirve también para recopilar algunas de las características comunes en el capitalismo más depredador que gana terreno en nuestros días y, por tanto, aspira a servir también como manual de combate para hacer frente a estas prácticas agresivas, a menudo con fondos internacionales detrás. El trabajo es encomiable, aunque carga tanto las tintas contra los sindicatos mayoritarios que en ocasiones parecen el enemigo mayor. Y con un problema añadido: a diferencia de Laforsa, la historia no tiene precisamente un final feliz para los trabajadores.
Economía para no dejarse engañar por los economistas // Contras las verdades establecidas
Política económica: El autor anima a poner en duda las recetas infalibles que economistas y políticos ofrecen en los medios de comunicación.
Política económica: El autor anima a poner en duda las recetas infalibles que economistas y políticos ofrecen en los medios de comunicación.
Muchos economistas —al menos aquellos adscritos a la corriente neoliberal dominante en la política y la academia— nos aseguraron durante años que vivíamos en un mundo seguro y que bastaba con que los mercados se regulasen a sí mismos para evitar las catástrofes del pasado. La Gran Recesión ha echado por tierra esas premisas y ha contribuido a sacar a la luz formas de pensar distintas que habían permanecido casi ocultas durante décadas.
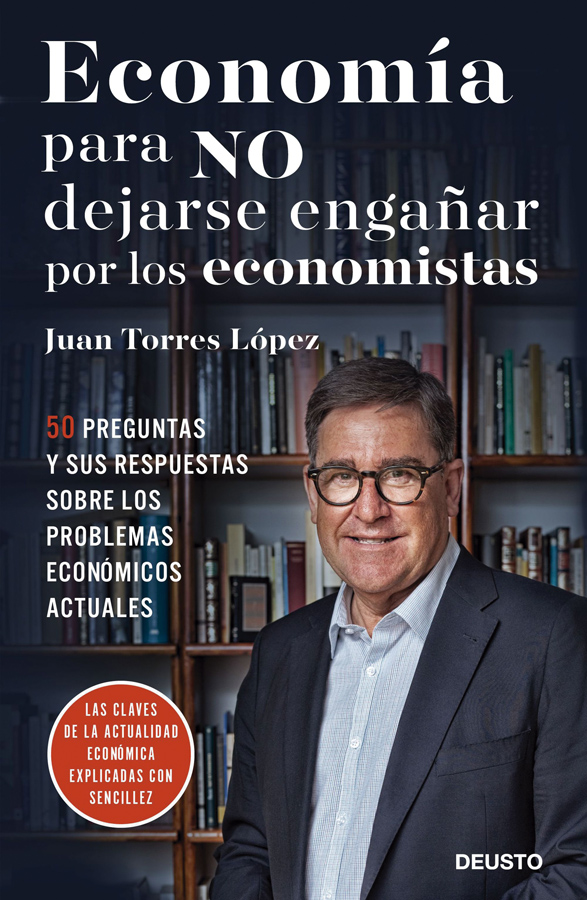 |
| Economía para no dejarse engañar por los economistas Juan Torres López Deusto, 2016 431 páginas. Precio: 17,95 € |
El último libro de Juan Torres, catedrático de la Universidad de Sevilla, comienza con una cita de la economista Joan Robinson cargada de ironía típicamente inglesa: “El estudio de la economía no tiene por objeto la adquisición de un conjunto de recetas preparadas para los problemas económicos, sino aprender a no dejarse engañar por los economistas”. Torres sostiene que el propósito de su trabajo es precisamente contribuir a que esto último no ocurra, y lo hace animando al lector a poner en duda las verdades establecidas repetidas una y otra vez por economistas y políticos a través de los medios de comunicación.
El autor plantea en el libro 50 preguntas de índole económica ligadas a la actualidad, que van desde el futuro del Estado de bienestar, el desigual reparto de los recursos y la importancia de la inversión hasta las ventajas e inconvenientes del capitalismo, la política monetaria o el equilibrio presupuestario. Con sus respuestas —escritas con afán didáctico y en un lenguaje comprensible para los no especialistas—, Torres revela que los problemas económicos no admiten una respuesta única y que pueden abordarse desde distintos puntos de vista, en función de a quién se quiera beneficiar con ellas. Y es que además, sostiene el profesor andaluz, los economistas se equivocan constantemente —al menos con la misma frecuencia que otros profesionales— porque carecen del don de la predicción y, por tanto, son incapaces de garantizar el éxito de sus recetas.
A punto de cumplirse diez años de la crisis, las ideas neoliberales siguen inspirando la política económica de la mayoría de los gobiernos y gozan de enorme arraigo en amplias capas de la población. Torres no niega solidez a algunos de esos planteamientos ni la capacidad intelectual de sus autores, pero sí pone en duda que sean la única fuente para dar solución a los problemas económicos o que carezcan de alternativas. El autor nos ofrece gran variedad de ellas.
En la presentación del libro en Madrid, el periodista y economista Joaquín Estefanía afirmó que es imprescindible abrir un debate sobre el papel desempeñado por los economistas antes y durante la crisis. El trabajo de Juan Torres es un excelente punto de partida para hacerlo.
La lucha por la desigualdad // El ‘siglo de las luces’ o el principio de la oscuridad
El editor Gonzalo Pontón desmenuza la construcción de la desigualdad que trajo consigo el capitalismo desde la ilustración y cómo ha llegado a nuestros días.
El editor Gonzalo Pontón desmenuza la construcción de la desigualdad que trajo consigo el capitalismo desde la ilustración y cómo ha llegado a nuestros días.
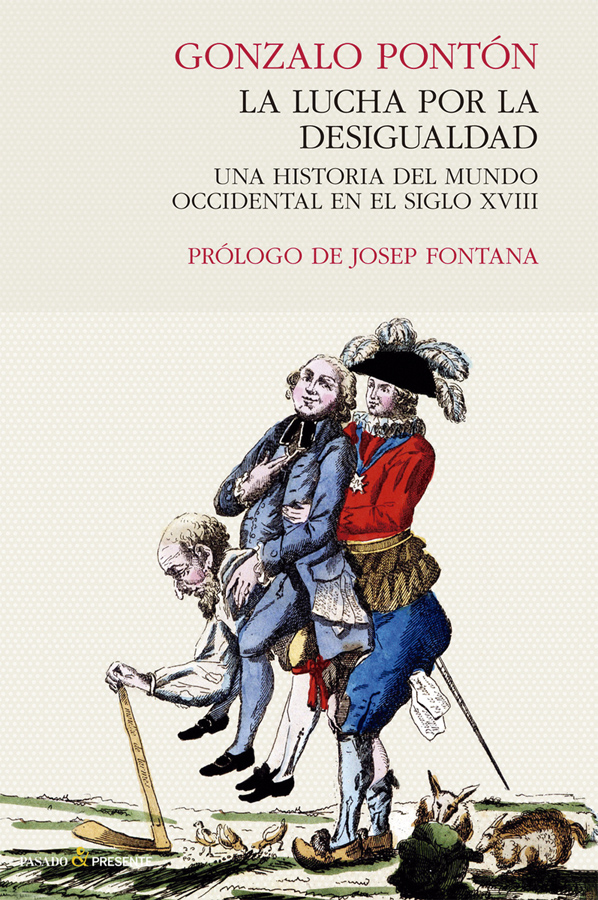 |
| La lucha por la desigualdad Gonzalo Pontón Pasado & Presente, 2016 776 páginas. Precio: 29 € |
Inglaterra, siglo XVIII. Una naciente industrialización dibuja la posibilidad de enormes transformaciones sociales, tal vez sea posible una vida más digna y una sociedad más equitativa. Sin embargo, de todos los caminos se optó por el que acabaría resultando “más depredador para el ser humano”.
En su primer libro, tras haber editado tantos (2.000), Gonzalo Pontón no sólo se muestra categórico y descarnado sobre el momento del incipiente capitalismo, sino que plantea dudas paralelas con el momento actual, en el que Internet y la tecnología apuntan a cambios salvajes en el mundo del trabajo, las relaciones sociales y el desarrollo. Tal vez exista un pequeño margen donde elegir.
El fundador de Crítica y de Pasado & Presente va y viene por la historia para explicarnos cómo se gestó el primer salto orquestado no casual, sino hacia un mundo desigual —se refiere a las sociedades occidentales de hace tres siglos— en el que una élite iba a copar los beneficios inherentes al llamado “progreso” y en el que las masas, las clases subalternas, lo que Ponton denomina “comunes”, deberían seguir en las tinieblas, lejos de las luces de la razón que hemos aprendido que se encendieron durante este periodo preparatorio de la Revolución Francesa.
Cierto, el conocimiento humano podía cavar una tumba para las supersticiones, la ignorancia y los tiranos, pero, en realidad, las cosas no ocurrieron de ese modo. El autor deja claro que la emergente clase burguesa se levantó para reclamar la igualdad de derechos respecto de los privilegiados, pero eso no significó en absoluto que le inquietara “el pueblo llano”.
Ni Voltaire, ni Rousseau, ni Diderot tuvieron un gran concepto de los nuevos obreros originados por la expulsión masiva del campo de quienes trabajaban la tierra, o del desmantelamiento de los gremios en las urbes. Hablaban de educar “al buen burgués”, porque la Ilustración era cosa de “una pequeña troupe”. Es más, las clases emergentes, al igual que el padre de la economía, Adam Smith, teorizaron cómo debía ser la nueva sociedad movida por la ilusión del consumo y por el comercio, el nuevo medio de proseguir con las guerras, y mediante el cual, segúnJean-Baptiste Thomas Bléville, “el mundo entero no parece constituir más que una sola ciudad, una sola familia”.
Ese nuevo modo de ver el mundo necesitaba de herramientas que lo asentaran en la opinión pública. De ahí el impagable papel desarrollado por la prensa y por los editores. Los libros y los periódicos asentaron y legitimaron lo que había que pensar, lo que era normal, en un momento en el que se gestaron las primeras fortunas puramente financieras, la especulación, la revolución de los préstamos (los tatarabuelos de los Ponzi y de los Madoff, les llama Gonzalo Pontón).
Clave fue también el papel de la Iglesia, que acaparaba un buen pedazo del poder económico, en particular en Castilla, y la capa social noble, léase rentista, siempre vigilante de mantener sus prerrogativas a costa de una mayor desigualdad general. Tanto la Iglesia como la nobleza, por cierto, estaban exentos del pago de la mayor carga de impuestos, que recaían sobre los más pobres. Las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, la explotación específica de niños para que funcionara el nuevo engranaje industrial nacieron igualmente en la Ilustración y sus timos.
DECONSTRUCCIÓN DE LA ILUSTRACIÓN El libro de Gonzalo Pontón, fundador de Pasado & Presente, explica cómo y por qué desde el nacimiento del capitalismo van ganando los defensores de la desigualdad
La lucha por la desigualdad, prologado por el historiador Josep Fontana, se organiza en dos partes: una primera, bautizada como “la trama”, donde se exponen hechos históricos, presentados con cierta dosis de ironía, y la segunda, “la urdimbre”, que sirve para analizar la cobertura intelectual que aupó el nacimiento del capitalismo, sistema económico hecho a medida para la burguesía. Esta segunda parte incide con énfasis especial en la endogamia de las relaciones sociales entre burgueses, en la educación que éstos recibían en sus propias instituciones, en el corto alcance social del acceso a la cultura. Los burgueses, por otra parte, alimentaban (con dinero) las nuevas galerías de arte, los jardines botánicos, las academias y toda clase de sociedades históricas, literarias o científicas genuinamente clasistas.
En resumen, estamos ante una obra iluminadora que se carga mitos y que se resume en los elocuentes versos del poeta inglés William Cowper: “No me gusta comprar esclavos / Canallas son los que con ellos trafican / Tanto se cuenta de penas y maltratos / que hasta las piedras la piedad predican. / Lo siento por ellos, pero no alzo mi voz, / porque ¿qué haríamos sin azúcar ni ron?”.
Ciudades sostenibles. Del sueño a la acción // Hay alternativas en las ciudades
SOSTENIBILIDAD: La publicación en castellano de ‘El Estado del Mundo 2016’ muestra ejemplos sostenibles.
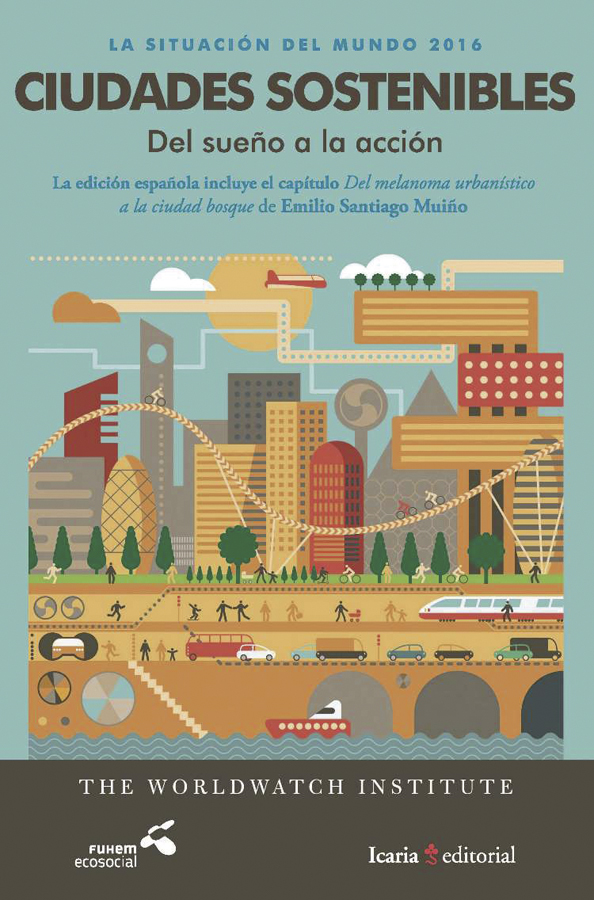 |
| Ciudades sostenibles. Del sueño a la acción The Worldwatch Institute/Furhem, 2016 384 páginas. Precio 27 € |
SOSTENIBILIDAD: La publicación en castellano de ‘El Estado del Mundo 2016’ muestra ejemplos sostenibles.
PIB mundial, pero son también son las que consumen el 70% de la energía y emiten el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. José Bellver, investigador de Fuhem Ecosocial, explica que la mayor parte del consumo de energía y materiales se realiza en las ciudades “cuando su población representa el 54% de la población mundial y las ciudades ocupan entre el 1% y el 3% del territorio global”. Pero no está todo perdido. El libro no pretende desanimar y recopila ejemplos de ciudades que están haciendo políticas de mejora. Shanghai, por ejemplo, con sus planes quinquenales, ha logrado ahorrar energía y reducir las emisiones; Barcelona, con sus iniciativas ciudadanas para promover la naturaleza y la biodiversidad; Singapur, Portland, Melbourne, Jerusalén, etc. Toda la información del libro puede encontrarse también en la web Ciudades Sostenibles.